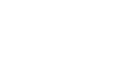La Iglesia no formó el canon. Y si por canon entendemos esta realidad previa incluso a su fijación y delimitación escrita, entonces con toda propiedad podemos decir que fue el canon el que formó a la Iglesia. Los cristianos han deseado siempre someterse a la Palabra de Dios. Han querido saber siempre dónde estaba esta Palabra que ellos no han creado. Y que siempre han confesado.
La canonicidad equivale a la apostolicidad. Casi todas las dudas que tuvieron algunas iglesias sobre la canonicidad de ciertos libros fueron debidas a no disponer de suficientes evidencias apostólicas de los mismos.
La Iglesia, pues, ante un escrito que se le presentaba con valor cristiano, formulaba la pregunta: ¿Es apostólico? Y esta cuestión entraña dos consideraciones: Por apostólico entiende, en primer lugar, que hubiera sido escrito por un apóstol, sin duda alguna. Por ejemplo: el Evangelio de Mateo, el de Juan, las cartas de Pablo y Pedro, etc. Y, en segundo lugar, que hubiera sido escrito por un compañero o ayudante de apóstol, lo que implica un concepto amplio de la apostolicidad . Tertuliano escribió: “Establecemos, ante todo, que el libro de los Evangelios tiene por autores a los apóstoles, a quienes impuso el Señor mismo el encargo de predicar las Buenas Nuevas. Si tenemos también por autores a discípulos de los apóstoles (apostólicos Marcos y Lucas), éstos últimos no han escrito solos, sino con los apóstoles y según los apóstoles. Porque la predicación de los discípulos podría ser sospechosa de vanagloria si no estuviera apoyada por la autoridad de los maestros y por la autoridad de Cristo mismo, quien hizo a los apóstoles maestros” . Este testimonio de Tertuliano es de la máxima importancia. Encierra, brevemente, toda la teología del canon. Observemos que “la autoridad de los maestros” es “la autoridad de Cristo mismo”, porque el Señor “hizo a los apóstoles maestros” y, por consiguiente, los discípulos de los apóstoles sólo tienen autoridad en la medida que no hayan escrito solos, sino con y según los apóstoles. Así, la autenticidad apostólica de Lucas queda confirmada ya desde los primeros versículos de su Evangelio: apela al testimonio de los que fueron testigos desde el principio por sus ojos . E1 autor de la carta a los hebreos establece la relación que le liga con los que pueden confirmar la gran salvación de Dios en Cristo por haberla oído directamente , relación que acaso dé la razón a quienes sostienen que esta epístola no es de Pablo sino de un discípulo suyo.
Por consiguiente, si ninguno de los cuatro Evangelios hubiese sido escrito por mano de apóstol, su contenido hubiera recibido aceptación igualmente con tal de que su “tradición apostólica” fuera auténtica y comprobada. Este es el caso de Marcos y Lucas.
Nuestra comprensión del canon como elemento integrante, a integral, de la historia de la salvación nos lleva, pues, a no restringir el concepto de apostólico a límites demasiado estrechos que la historia del reconocimiento del canon desmentiría. Al mismo tiempo, nos prohíbe también ensanchar en demasía dichos límites como si el posterior juicio histórico de la Iglesia sobre lo que es y lo que no es apostólico fuera la base fundamental y final de nuestra aceptación del canon. Indudablemente, el juicio de la Iglesia entendida, sobre todo, bíblicamente, como asamblea de creyentes es un fuerte motivi canonicitatis. Pero no es fundamental .
Por otra parte, no todos los escritos que dicen ser apostólicos lo sin, como enseña la abundante literatura apócrifa que proliferó a partir del segundo siglo y que explica, en parte, la preocupación de la Iglesia postapostólica en tener una colección de libros genuinamente apostólicos.
La situación a mediados del siglo II por lo que respecta al reconocimiento del canon escrito del Nuevo Testamento era la siguiente:
Los Evangelios eran aceptados indiscutiblemente como Escritura canónica.
Las epístolas de Pablo habían sido agrupadas en una colección que, en la mayoría de lugares, era tenida como Escritura sagrada.
Los Hechos, de Lucas, eran considerados como la continuación del Evangelio del mismo autor y aceptados con la misma estima.
La 1ª de Pedro y la 1.8 de Juan eran citadas en las iglesias asiáticas y, probablemente, en otros lugares.
El Apocalipsis era conocido en Occidente y, sobre todo, en las Iglesias a las que fue dirigido.
Al mismo tiempo, había dos escritos el Pastor de Hermans y la Didaqué que pugnaban por entrar en el canon. En algunas iglesias consiguieron ser leídos y aun en otras ser aceptados como Escritura, aunque finalmente fueron desechados.
Había dos factores circunstanciales que retrasaron y dificultaron la confesión unánime de todas las Iglesias:
La memoria de quienes habían visto a los apóstoles, y aun al Señor, era todavía viva y llevaba a muchos a preferir, por ejemplo, el testimonio de Ireneo, discípulo de Policarpo, quien había escuchado al apóstol Juan, que no tener que discernir entre varios escritos. Esto es evidente, sobre todo, en la gente sencilla de las primeras comunidades.
Además, como testifica Tertuliano, había la creencia de que las iglesias fundadas directamente por los apóstoles eran guardianes del testimonio apostólico. Creencia que en tiempos de Ireneo correspondía, seguramente, a la verdad, pero que a medida que el tiempo iba separando la distancia entre el origen y la evolución de dichas comunidades dejó de tener valor normativo.
Los lazos de relación entre las iglesias no eran siempre estrechos, debido a las dificultades de comunicación. Esto retrasó, indudablemente, el testimonio unánime de toda la Iglesia universal respecto al canon del Nuevo Testamento. Y así, unas iglesias iban a la zaga de otras en dicho testimonio y reconocimiento.
Tampoco debe ser olvidado el hecho de que la primitiva Iglesia creía inminente la segunda venida del Señor. Vivía no sólo de la fe sino de la esperanza; su misma fe era esencialmente escatológica. Tal actitud ayudó a retrasar la clara enunciación de los escritos apostólicos.
Sin embargo, la realidad del canon, o regla apostólica, yacía latente en la vida de aquella Iglesia primitiva. En realidad, aquella Iglesia no estuvo nunca sin Escritura, puesto que el Antiguo Testamento, interpretado por el Señor y sus apóstoles, era la base de su fe . La misma lógica interna de su actitud con respecto al Antiguo Testamento llevaba a la Iglesia al establecimiento de su propio canon, que habría de completar el de la antigua dispensación hebrea.
Pero, repetimos, la canonicidad del Nuevo Testamento no descansa en el dictamen de la Iglesia, sino que la misma certidumbre que la Iglesia tiene de la canonicidad del Nuevo Testamento es la que le conduce a reconocerlo como tal, a aceptarlo como algo superior, como norma de su vida. No ponemos en duda, por supuesto, el valor del consenso unánime de la Iglesia, que en el siglo IV alcanza un acuerdo manifiesto y revela la acción de la Providencia guiando a su pueblo. Dicho consenso representa un elemento de verdad nada despreciable: subraya el hecho impresionante de que la inmensa mayoría de escritos del Nuevo Testamento nunca fueron discutidos en las Iglesias.
No obstante, sería históricamente incorrecto imaginar que la selección de ciertos escritos y el rechazo de otros tuvo lugar automáticamente sin dar lugar a polémicas. Es un hecho innegable, por ejemplo, que las cartas de Santiago, Hebreos y segunda de Pedro no alcanzaron general aceptación sino hasta el siglo IV . Aún más, en el siglo vi la Iglesia de Siria expresó sus dudas sobre el Apocalipsis, y de las llamadas epístolas católicas sólo aceptó Santiago, primera de Pedro y primera de Juan, en tanto que daba entrada a una tercera epístola apócrifa a los corintios. Las vicisitudes del Apocalipsis ilustran el esfuerzo y la tensión polémica en medio de los cuales la palabra apostólica fue imponiéndose gradualmente a la conciencia de los fieles. Aunque aceptado en el siglo II por todas las Iglesias de Oriente y de Occidente, las Iglesias de Jerusalén, Antioquia, Efeso y Constantinopla lo sacaron de su canon durante casi un siglo, pese a que es el escrito apostólico que mejor sirve para fijar los límites del período de la revelación neotestamentaria. La historia, pues, no es en sí misma la base del reconocimiento del canon, por más que revele la acción de la Providencia en medio de su pueblo.
La problemática de la historia del canon es compleja como todo lo que tiene que ver con un desarrollo.
Cualquier intento de hallar un a posterior¡ que nos justifique el canon tanto si lo buscamos en la autoridad de su doctrina, en el consenso de las iglesias o en el mismo desarrollo histórico nos aleja del propio canon y crea, de hecho, un canon sobre el canon; es decir, una autoridad sobre la autoridad del canon, lo que se halla en conflicto con su misma naturaleza reveladora, salvífica y apostólica.
Aparentemente sólo queda una alternativa: la fe de la Iglesia, la fe que el Espíritu Santo obra en los corazones de los que son de Cristo. Esto significa que el testimonio interno del Espíritu Santo sería el fundamento sobre el que nos basamos para reconocer el canon. Somos los primeros en enfatizar la necesidad del testimonio interno del Espíritu Santo para poder admitir la autoridad divina de la Escritura. Ningún argumento histórico, ninguna aceptación de la autoridad de la Iglesia, ninguna apelación al consenso unánime de la historia puede convertirse en sustituto ni reemplazar por un solo instante el elemento de fe que produce el Espíritu Santo para capacitarnos y hacernos discernir la verdad de Dios. No obstante, estamos de acuerdo con los que opinan que el testimonio del Espíritu Santo no es la base sino el medio que nos llevará al reconocimiento del canon en su forma concreta de 27 libros. El testimonio del Espíritu Santo abre nuestros ojos al carácter divino del Evangelio que nos ofrece el Nuevo Testamento. Pero el testimonio del Espíritu Santo no es lo que nos lleva a distinguir con infalible certeza el canon como a tal, con su concreta limitación. En los casos de duda sobre tal o cual escrito, el testimonio del Espíritu Santo no ofrece a la Iglesia la dirección decisiva para la solución final de estos problemas, porque no aporta ninguna base puramente objetiva. El testimonio del Espíritu acompaña el testimonio de la Escritura; nos induce a la obediencia con respecto al mensaje bíblico, pero no nos dice con exactitud cuáles escritos son inspirados y cuáles no. Por consiguiente, el testimonio del Espíritu Santo para el reconocimiento del canon es de valor en la medida que comprendamos que la autoridad con la que la Palabra de Dios nos habla se identifica a priori con un canon ya concretado. De ahí que esta apelación casi exclusiva al testimonio del Espíritu clásica en el pensamiento reformado haya derivado, en aquellos casos en que se ha suscitado el problema del canon, en una limitación de la autoridad, la cual queda reducida a lo que se llama “su contenido”, y así la autoridad del canon como tal se ve minada por reservas y aclaraciones, cuando no es abandonada completamente, como ocurre en el Protestantismo de signo liberal.
El fundamento del canon no puede ser otro que Cristo mismo, y es en él, y en la naturaleza de su obra, que hay que ir a buscarlo. La base del reconocimiento del canon es, por consiguiente, redentora, es decir: cristológica, como señala H. N. Ridderbos: “Porque Cristo no es solamente el canon por medio del cual Dios habla al mundo y en el cual se glorifica a sí mismo, sino que Cristo establece el canon y le da una forma histórica concreta. En primer lugar, Cristo establece el canon por su palabra y por su obra, pero luego también en la transmisión de su mensaje a aquellos a quienes ha confiado tal misión y ha dado tal poder, por su Espíritu, el cual da testimonio a través de la tradición apostólica. Y es también Cristo el que ha dado y controla el lazo que une el canon a la Iglesia. La Iglesia misma ha de ser fundada sobre este fundamento. Tendrá canon, haga lo que haga con él. Por cuanto la Iglesia, en sí misma y por sí misma, no está exenta de error, ni siquiera en su reconocimiento del canon y en su rechazo de lo que no es canónico. No obstante, es Cristo el que establece el canon, y continúa su obra, no simplemente como una realidad espiritual o como un canon dentro del canon. Cristo establece el canon por la predicación apostólica y en la legibilidad de la escritura apostólica; mediante la guarda del testimonio apostólico y de la doctrina apostólica. Verbum Del manet in aeternum, es decir: permanece no como la palabra en la palabra, no como el Espíritu en la Escritura, sino como la Palabra apostólica anunciada a la Iglesia con el poder del Espíritu (1.a Pedro 1:25). Esta palabra que está escrita y que como a tal empezó y continuará su curso a través de las edades. Y sobre esta palabra y de acuerdo con este canon Cristo establece y edifica su Iglesia. Es Cristo el que hace que su Iglesia acepte su canon y, por medio del testimonio del Espíritu Santo, la lleve a reconocer que este canon es el canon de Cristo. Cuando hablamos de Iglesia no nos referimos a ninguna comunidad, asamblea o sínodo determinados que hubiera dictaminado alguna resolución sobre el canon, si bien tales pronunciamientos eclesiásticos han desempeñado un lugar muy importante en la historia de la Iglesia, que no es lícito desestimar. Mas las decisiones de una asamblea eclesiástica no deben ser usadas como evidencia de que lo que se ha seleccionado y se ha llevado a cabo correctamente. La Iglesia no puede apelar nunca a su inerrancia. Ni siquiera temporalmente. Para su aceptación del canon, la Iglesia depende de Cristo solamente. No se funda en nada más. Lo que Cristo ha prometido con respecto al canon es válido para toda Iglesia del futuro. El canon de Cristo perdurará, pues siempre habrá una Iglesia de Cristo; y la Iglesia de Cristo perdurará porque el canon de Cristo continuará existiendo y porque Cristo, a través del Espíritu Santo, edificará su Iglesia sobre este canon apostólico. Este es el a priori de la fe, por lo que se refiere al canon del Nuevo Testamento. Este a priori no nos exime, por supuesto, de investigar la historia del canon. Porque lo absoluto del canon no puede separarse de lo relativo de la historia. Es verdad, sin embargo, que habremos de examinar la historia del canon a la luz de este a priori de la fe. Y contemplaremos esta historia en la cual no sólo el poder humano del pecado y del error, sino, sobre todo, la promesa de Cristo se halla en acción, obrando para construir y establecer su Iglesia sobre el testimonio de los apóstoles. Para reconocer el canon en su forma concreta como el canon de Cristo, se necesitan ambas perspectivas: la histórico-redentora que nos da el a priori de la fe y la historia del canon” .
El mismo Nuevo Testamento nos presenta en germen el desarrollo del canon apostólico. La primitiva comunidad cristiana se alimentaba de la palabra y la tradición apostólicas, amén de las Escrituras del Antiguo Testamento. No nos interesa aquí la cuestión del canon del Antiguo Testamento (que ya hemos considerado en el capítulo anterior), reconocido y admitido por Cristo, sus apóstoles y la Iglesia de todos los tiempos. Nuestra investigación se dirige al canon del Nuevo Testamento. Este canon fue dado por los apóstoles en forma de kerygma, didaqué y marturia , es decir: en su triple modalidad de: proclamación, doctrina y testimonio. De esta manera, los apóstoles entregaron a la Iglesia su propia tradición, librándola del error y separándola de toda tradición espuria (como la rabínica, por ejemplo). La Iglesia recibió esta tradición oralmente y en forma escrita y se alimentó tanto de la una como de la otra .
Por las razones apuntadas más arriba, la Iglesia primitiva no fue consciente inmediatamente, en toda la amplitud y consecuencias de su significado, del hecho de que se estaba nutriendo de una nueva Sagrada Escritura paralela a la del Antiguo Testamento, si bien, como hemos visto, las condiciones de este nuevo canon escrito y sus exigencias se hicieron patentes, copiosamente, dentro de la misma línea de la tradición apostólica. Sus huellas son fácilmente discernibles en la vida de la Iglesia postapostólica más primitiva. Por ejemplo, Bernabé alude en su carta a ciertas palabras de Jesús como Escritura, pues las introduce con la fórmula clásica: “está escrito”, o bien: “1a Escritura dice. Y lo mismo hace Clemente en su segunda carta. Se habla del “Evangelio” en términos generales, sin especificar si se trata de los cuatro Evangelios o del mensaje en si. Sin embargo, tenemos muchas citas de los Evangelios escritos, que llenan profusamente las obras de los autores cristianos de los años 90 140; citas que parecen haber sido tomadas literalmente de los Evangelios escritos. Es obvio que, fuerte aún el recuerdo de una tradición oral todavía no extinguida, no se concedió en aquellos primeros años, de manera inmediata, ninguna autoridad absoluta y exclusiva a la tradición apostólica escrita por encima de la tradición oral. Pero, al mismo tiempo, es igual¬mente obvio que, dentro del amplio circulo de la tradición apostólica oral, la tradición escrita, más concreta y estrecha, empezó claramente a delinearse muy pronto. Este desarrollo no puede explicarse en términos de actividad eclesiástica, consciente, es decir: preparada por una reflexión intencionada. La Iglesia no deseaba alimentarse de otra cosa que lo que habla recibido siempre como norma, canon, directamente de los apóstoles y, por ellos, de Cristo. Así, para poder continuar recibiendo el alimento apostólico, a medida que el circulo de la tradición oral se fue tornando más y más vago y su contornos fueron tomando cierta imprecisión, la Iglesia fue concentrándose en aquella única forma de la tradición apostólica que podría servir para siempre, por su carácter fijo a indestructible, preciso perenne. Fue así como gradualmente concentró su atención en la modalidad escrita de la tradición. Autores como Ireneo y Tertuliano basaron su doctrina cristiana apoyándose en la palabra de Cristo y los apóstoles tal como ésta se encontraba en la tradición escrita. Y esto de manera exclusiva: negaron el valor de cualquier tradición que no hubiese sido preservada en la Escritura. Para ellos, toda apelación hecha a cualquier revelación oral, no escrita, era considerada como herejía gnóstica . Mas, al replegarse en la tradición escrita, en ningún momento quiso la Iglesia significar con ello que se aprestaba a elaborar su propia Sagrada Escritura, pues esta Escritura ya estaba hecha. Ni siquiera proclamó que tal tradición tenla que convertirse en canónica; se limitó a confesar lo que discernía como canon, lo que había sido siempre la tradición de su fundamento y así se afirmó sobre su propia base, en tanto que ésta estaba al alcance de la mano en forma fija y permanente. La autoridad de Cristo y sus apóstoles, intrínseca a la tradición que sustentaba a la Iglesia, fue lo que determinó la proclamación del canon escrito como regla suprema de la fe de la Iglesia.
A la luz de lo que hemos expuesto, no podemos admitir la teoría que ve en el canon cristiano ortodoxo una mera reacción al canon de Marción. Y aún más, hemos de rechazar el otro concepto que sólo ve una reacción a la herejía montanista. Sin negar el valor de acicate que toda herejía tiene en la historia de la Iglesia para hacer resaltar la verdad, este hecho no explica la fijación del canon cristiano.
A mediados del segundo siglo, Marción se separé de la Iglesia y propugnó su propia doctrina herética que prescindía del Antiguo Testamento y de cuanta influencia veterotestamentaria creía encontrar él en la tradición apostólica. Aceptó solamente el Evangelio de Lucas que mutiló a su gusto y diez cartas de Pablo también mutiladas, de acuerdo con sus teorías . En la misma época se propagaron gran número de corrientes gnósticas que apelaban bien sea a nuevas revelaciones, o bien a tradiciones ora¬les no consignadas en las cartas apostólicas. Así se formaron y aquí sí que es dable emplear el término “formar” los evangelios apócrifos y otros escritos que pugnaron por ocupar el lugar que sólo a la auténtica tradición apostólica correspondía.
Harnack fue el primero en idear la teoría de que el canon del Nuevo Testamento fue el resultado de la reacción en contra de Marción. Otros fueron más lejos: supusieron que al evangelio único de Marción la Iglesia tenía que oponer los cuatro Evangelios y que a las diez epístolas paulinas habla que presentar un epistolario más extenso, amén del libro de los Hechos y otros escritos . Pero todo esto no son más que especulaciones sin fundamento científico por cuanto son incompatibles con los hechos. El canon de Marción es, claramente, una limitación de lo que ya existía como canon válido en la Iglesia. El canon de la Iglesia no fue inspirado por el esfuerzo de Marción de introducir un nuevo canon. Lo contrario es verdad: el canon de Marción fue una reacción herética al canon apostólico de la Iglesia. Con respecto a la mayoría de escritos del Nuevo Testamento, es fácil demostrar que eran ya reconocidos en Roma (ciudad en donde Marción expuso sus doctrinas) y eran tenidos como autoridad única y especial, desde hacia muchos años . Nada se sabe de ninguna decisión eclesiástica en aquella época . Por otra parte, la práctica de las iglesias era bastante diferente en aquellos años, pero las diferencias continuaron después de Marción y las decisiones eclesiásticas que abogaron por la uniformidad no se hicieron patentes sino hasta el siglo IV o V, por lo que no podemos considerarlas como una reacción frente a Marción, que vivió a mediados del siglo II.
El desarrollo progresivo que las iglesias, independientemente las más de las veces, hicieron en su reconocimiento del canon, debemos atribuirlo al creciente discernimiento espiritual y no a la planificación de ciertos esfuerzos intencionados en contra de la herejía. Que ello es así nos lo prueba el hecho de que no hubo ninguna discusión, nunca y en ninguna iglesia, sobre la canonicidad de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento. Las Iglesias siempre consideraron estos escritos como testimonio autorizado del gran periodo de la encarnación de Cristo. El conflicto entre la Iglesia y Marción no tuvo nada que ver con la idea de un canon en su sentido material de la palabra sino con los limites y el contenido de este canon. Por supuesto que el ataque a unos libros cuya autoridad era reconocida en todas las comunidades cristianas hizo profundizar y discernir mejor la autenticidad apostólica de los mismos, con lo cual su significado canónico salió todavía más vindicado. A todo ello contribuyeron los ataques de Marción y de los montanistas. Pero esto no hace más que confirmar el hecho de que la autoridad de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento era ya aceptada sin discusión por la Iglesia. La esencia del canon, su significado teológico, estriba en que no sólo cualitativamente, sino cuantitativamente, es el producto, no de las decisiones eclesiásticas, sino de las presuposiciones básicas de la fe de la Iglesia. Estamos, pues, de acuerdo con los que afirman que la Iglesia no estableció el canon, sino el canon a la Iglesia.
Esta postura hace justicia al hecho de que las Iglesias no empezaron a formular decisiones sobre el canon, ni siquiera sobre el criterio específico del mismo. La manera como el canon alcanzó su posición de autoridad en la Iglesia constituye una evidencia de orden histórico de que nunca conoció otra norma que le sirviera de fundamento perenne. La Iglesia apostólica, y posapostólica, no supo de ninguna otra regla válida que hundiera sus raíces en la misma historia de la salvación.
Los cuatro Evangelios y la mayoría de las epístolas (escritos indiscutidos) constituyeron siempre el a priori de todas sus confesiones de fe, sus polémicas y decisiones. Es por esta razón que todos los esfuerzos. bien fueran de los herejes o bien del deseo de síntesis de algunos cristianos (como Taciano) para reducir los cuatro Evangelios a uno solo, fracasaron. El hecho de que los cuatro Evangelios no sean iguales y encierren una multiplicidad y variedad dentro de su unidad (lo que también discernimos al compararlos con las epístolas) apoya todavía más cuanto hemos afirmado. La Iglesia aceptó, desde el primer instante, lo que era dado. No hubo por su parte ningún esfuerzo de armonización literaria, de composición, ni de síntesis litúrgica. La Iglesia sólo conoció los cuatro Evangelios y las cartas apostólicas como la única cosa en que podía confiar, como aquello que le fue dado por fundamento. La ignorancia de la Iglesia de cualquier otro fundamento se debe al hecho de que nunca se apoyó sobre ninguna otra base fuera de esta tradición sobre Jesús transmitida por los apóstoles.
Todo intento de disminuir esta base (Marción), o de ensanchar sus límites (montanistas), no hizo más que despertar la conciencia de las Iglesias ayudándolas a discernir, y defender, mejor la roca de la fe.
En último análisis, lo que nos importa saber es si verdaderamente la tradición registrada en el Nuevo Testamento, y aceptada unánimemente desde el principio, es la roca sobre la cual Cristo prometió edificar su Iglesia: el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿0 es que erró en su elección el pueblo cristiano? ¿Habrá de confesar la Iglesia que lo que le fue prometido por Cristo no puede identificarse con lo que, realmente, recibió? Estas cuestiones no sólo afectan al canon, como colección de escritos, sino que de hecho penetran hasta la sustancia misma del contenido del Nuevo Testamento. ¿Instituyó Pablo un cristianismo diferente que el de Jesús, como pretende la crítica liberal? 0, por el contrario: ¿representan los escritos canónicos adecuadamente la tradición sobre Jesús auténticamente surgida de la historia de la salvación? ¿Poseen estos libros la autoridad de los apóstoles? ¿Son realmente el testimonio del Espíritu Santo? ¿0 sólo se trata de buenos libros de religión, humanamente loables y nada más?
¿Han de someterse a la crítica científica antes que la fe los pueda aceptar?
Hay quien sostiene que los escritos de Pablo y los Evangelios no encierran la autoridad original de Cristo, porque aseguran desde el principio esta tradición sufrió toda clase de alteraciones. Estas transformaciones son entendidas por algunos como desarrollo fortuito a “inocente”; para otros la mayoría de críticos modernos del Nuevo Testamento representan una mutación radical del Evangelio original. Pero, fuere cual fuere la estima que se tenga de estos supuestos cambios, nosotros nos seguimos preguntando de qué manera puede la crítica explicar sus “tesis” científicamente. Porque creemos que la historia se le opone. Los documentos sobre los que se basa la investigación no pueden ser más claros: enfatizan una y otra vez que los que escribieron lo hicieron porque cuanto testificaba su pluma fue visto y oído antes y la garantía de este testimonio visual y auditivo es puesta de relieve repetidas veces. ¿Qué pensar, pues, de la ingenuidad de estos pobres após¬toles (por no decir de ellos otra cosa) si consintieron que lo que realmente habían visto y oído fuera transformado en una tradición tan antihistórica y completamente adulterada, como desearían hacernos creer los corifeos de una falsamente llamada ciencia del Nuevo Testamento que echa mano de vocablos tan respetables como el de kerygma para aludir a dicha transformación? ¿Qué nos queda, pues, del alto concepto del apóstol y de la santa tradición apostólica que no sea una ridícula caricatura? Y lo que es mas grave: ¿qué nos queda de la grandeza, la verdad y la autoridad de Cristo a no ser un recuerdo vago, confuso, equiparable a cualquier otra corriente religiosa? ¿Dónde fueron a parar las promesas de Jesús de Nazaret? ¿Qué se ha hecho del poder de su Espíritu?
La crítica liberal elude plantearse el problema mediante preguntas tan directas. Pero, si fuera consecuente, habría de formulárselas.
No obstante, las supuestas teorías de la crítica no han ayudado en nada a la comprensión del reconocimiento del canon. Porque ninguno de los criterios propugnados explica adecuadamente la historia de dicho reconocimiento. La verdad escueta, sencilla y natural como la vida misma es que la Iglesia aceptó ciertos escritos -y no otros- como norma de su fe porque tenía la certidumbre de que estas obras se derivaban -y tomaban su origen de Cristo mismo, en última instancia. Y aquí de nuevo nos encontramos con el a priori de la fe de la primitiva comunidad cristiana. Un a priori que debe ser también el nuestro si de veras queremos comprender algo del valor de la tradición apostólica y del significado de la intervención de Dios en Cristo en el mundo. Sólo podemos conocer a Cristo en la medida que aceptamos la manera como a él le ha placido revelarse a nosotros a través del canon del Nuevo Testamento. Porque Cristo no puede ser desligado de este canon. Ni el canon de Cristo. Por cuanto Jesús no solamente constituye su contenido sino su gran presuposición. Como dice Ridderbos, “en Cristo no sólo hay redención, sino también la fidedigna transmisión de la redención” . Este es, éste ha sido siempre el principium cananicitatis. Como el mismo Ridderbos escribe: “El problema del canon no es eclesiástico, sino cristológico. Nuestra posición no responde todos los problemas históricos a priori. Pero para aquellos que tienen fe en Cristo esta posición vindica el derecho de la Iglesia a aceptar como canónico y santo lo que ha recibido como Evangelio y tradición de los apóstoles. Y, en último análisis, da a la Iglesia el derecho de seleccionar este canon, frente a todos los demás escritos” .
Es sólo a la luz de cuanto acabamos de decir que podemos examinar con perspectiva correcta los problemas que surgen al reflexionar sobre la historia del reconocimiento del canon por parte de las Iglesias cristianas.
Una vez la Iglesia hubo recibido su fundamento y lo hubo reconocido en lo que constituía el centro y el contenido de la colección de escritos conocidos como Nuevo Testamento, era inevitable que, tarde o temprano, fueran establecidos los límites de este canon y su carácter cerrado. Y la necesidad de esta delimitación se hizo apremiante en la misma medida en que proliferaron otros escritos de dudoso origen y significado. La historia del reconocimiento del ca-non nos muestra que el proceso histórico de esta delimitación fue variado y de cierta duración. Sin embargo, por lo que deducimos de los varios autores eclesiásticos con respecto a los homologoumena (escritos universalmente reconocidos) y los antilegomena (escritos dudosos), la diversidad de los debates sobre el número de los escritos canónicos jugó un papel secundario y no le afectó tanto a la Iglesia como los conflictos con Marción. Esto no debe sorprendernos. Porque lo que estaba fijado y era aceptado unánimemente por todas las comunidades cristianas que fue blanco de los ataques de Marción no tenía punto de comparación con lo que pudo resultar incierto en algunos momentos, puesto que esta incertidumbre sólo se dio en relación con muy pocos escritos canónicos, cuyo valor que, por supuesto, no vamos a minimizar no podía, sin embargo, alterar o disminuir el que se tributaba universalmente a la mayoría de escritos universalmente aceptados. Y, en muchos casos, seria incluso incorrecto hablar de “oposición” a tal o tales libros canónicos. En ocasiones, las diferencias se originaron por razones de use o costumbres, más que por principios. La ignorancia quo algunos sectores de la Cristiandad pudieran tener sobre alguna carta apostólica ignorancia que circunstancias históricas a imponderables geográficas y de comunicación explican perfectamente retardó la aceptación de la misma en dichas áreas.
Además, cabe destacar que la incertidumbre con respecto a algunas epístolas apareció, en algunos casos, en fecha bastante tardía y como resultado de problemas que nada tenían que ver con el canon en sí, sino motivados por polémicas que preocupaban a la sazón a las Iglesias. Esto es evidente, sobre todo en dos de los casos de más radical incertidumbre; las vacilaciones de Occidente ante la carta a los Hebreos y las de Oriente con respecto al Apocalipsis. La oposición a este último apareció muy tarde y fue motivada por discusiones dogmáticas que agitaron durante un tiempo el Oriente cristiano. Algo parecido puede verse en el caso de Hebreos, rechazada porque los montanistas apelaban a Hebreos 6:4 en sus controversias con las demás Iglesias, si bien anteriormente esta epístola había sido ya usada y citada como canónica por Clemente en los años 90 100.
Pero la evidencia más impresionante con respecto a Hebreos es que, como ha señalado Van Unnik. entre los años 140 150 varios pasajes de este escrito se habían convertido en lenguaje corriente y tradicional de las Iglesias, y ello en el mismo grado que otros escritos nunca discutidos en Occidente . De manera que la autoridad original de Hebreos es evidente y parece que luego fue minada por consideraciones tardías y ajenas por completo a la problemática del canon. De ahí que tales consideraciones acabaran desapareciendo y el valor apostólico de la carta fuera final y definitivamente vindicado.
Así no todos los libros aunque sí la mayoría de ellos obtuvieron una misma posición inconmovible como núcleo central del canon en el aprecio de los creyentes. Algunos escritos que, en el principio, habían sido aceptados sin discusión, pudieron ser objeto de vacilaciones en ciertos sectores de la Cristiandad, lo cual casi siempre era motivado por las razones expuestas en el ejemplo anterior sobre Apocalipsis y Hebreos. El conjunto de obras indiscutidas del canon sirvió como núcleo influyente que determinó el posterior discernimiento de la totalidad del canon, tanto en sentido positivo como en el negativo de rechazo de lo espúreo y apócrifo. La certeza de lo que había recibido, al sufrir los embates de la herejía, movía a la Iglesia a vindicar y confesar con más tenacidad lo que consideraba como fuera de discusión. Esta certeza hizo a las Iglesias más críticas para examinar todo cuanto se apartaba del canon; en algunos casos, incluso más críticas de lo que acaso era necesario. Algunos autores modernos olvidan demasiado a menudo este sentido crítico de la Iglesia primitiva, sin pensar que el posterior desarrollo dogmático sólo fue posible a partir de esta regla de fe inconmovible pasada por el tamiz de la crítica en muchos embates. Westcott, al enjuiciar la situación al término de la época de los llamados padres apologistas griegos, escribió que los escritos apostólicos “son la regla y no el fruto del desarrollo de la Iglesia” . Y, sobre la época de los concilios ante y postnicena afirmó: “La Escritura era la fuente de la cual los campeones y los enemigos de la ortodoxia derivaban todas sus premisas; y, entre otros libros, se hizo mención de la carta a los Hebreos como habiendo sido escrita por san Pablo:
las epístolas católicas eran reconocidas como una colección definida. Pero ni en Nicea, ni en los concilios que se sucedieron, las Escrituras nunca fueron tema de discusión. Ellas se hallan detrás de toda controversia, como un fundamento seguro, conocido e inconmovible” .
Fueron muchos, y complejos, los factores a través de los cuales la Providencia guió a la Iglesia a reconocer el canon. Razones de política eclesiástica entorpecieron a veces la unanimidad del desarrollo. Estas razones, que en algunos casos aceleraron el mutuo acuerdo entre varias Iglesias como ocurrió especialmente entre las cristiandades de Roma, Cartago y Alejandría , en otros agrandó luego las diferencias entre Roma y Alejandría por un lado y Siría y el Asia Menor por el otro . Y, sin embargo, cuando examinamos atentamente la problemática y su proceso histórico nos damos cuenta de que las cuestiones temporales y circunstanciales no ahogaron definitivamente la percepción de las Iglesias para acabar reconociendo la totalidad del canon apostólico. Esta percepción es igualmente notable en el rechazo de obras tan estimadas y que en algunas iglesias, por algún tiempo, llegaron a ser tenidas como canónicas como la Didaqué, o incluso la epístola espuria a los Laodicenses, tenida por paulina, pero no por canónica, por el papa Gregorio en el año 600 .
Un factor que se destaca, cuando reflexionamos sobre la actitud de las Iglesias al rechazar unos escritos y al aceptar otros, es el de la ecumenicidad latente y sentida en todos los segmentos de la Iglesia antigua, por más separados que geográficamente pudieran estar unos de los otros. Ya hemos visto cómo la incertidumbre de algunas Iglesias frente a ciertos escritos fue circunstancial, casi podríamos decir provinciana; y, por otra parte, las vacilaciones que la ortodoxia pudiera experimentar ante otros escritos (Apocalipsis y Hebreos) contradecían lo que desde un principio había sido aceptado por la mayoría de las Iglesias. Por consiguiente, al estrechar sus lazos con Occidente, el Oriente cristiano tuvo que examinar de nuevo su actitud con respecto al Apocalipsis de Juan, y el Occidente, a su vez, se vio obligado a revisar las razones de sus dudas sobre Hebreos (y sobre Santiago, probablemente), volviendo, al fin, a la práctica antigua que reconocía estos escritos como parte integrante del canon. De manera parecida, las Iglesias del Asia Menor y posteriormente las Iglesias de Siria, muy aisladas lingüísticamente hubieron de abandonar sus particularismos regionales su ignorancia, en un sentido en relación con las epístolas católicas. El factor que se revela eficaz, y que obra poderosamente en la aceptación común del mismo canon, es el de la antigüedad de los escritos, antigüedad que equivale a sinónimo de apostolicidad. Así, junto a su sentido ecuménico que impedía a unas comunidades desentenderse de las demás y que las llevaba a todas a sentirse parte integrante del mismo Cuerpo, junto a la ecumenicidad aparece el factor contenido. Y aquí debemos subrayar la tremenda influencia que el canon original es decir: el núcleo de documentos tenidos siempre y en todas partes por canónicos ejerció en el juicio de las Iglesias y, sobre todo, de sus dirigentes en el proceso del reconocimiento de la totalidad de este canon. Esta influencia es la que explica, en último lugar, por qué escritos como la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, la epístola a los laodicenses y otros no fueron reconocidos a pesar del use que algunas Iglesias hicieron de los mismos, mientras que Hebreos, Apocalipsis, Santiago, 2ª Pedro y 2ª y 3ª Juan fueron, más tarde, admitidas, aunque originalmente no habían sido discernidas con claridad.
Sin embargo, sería un grave error suponer que las Iglesias la Iglesia en su acepción universal adoptaron algún principio teológico como norma canonicitatis. Hemos de recordar siempre la actitud receptiva y crítica de la Iglesia primitiva que, en su defensa y aceptación del canon, era plenamente consciente de lo que había recibido del Señor, es decir: la tradición apostólica. Esto es lo que orientó y protegió a la Iglesia. La armonía principal, el acuerdo unánime establecido por el núcleo, permitió el reconocimiento del canon total. Es, por lo tanto, muy difícil y arriesgado pues puede llevarnos al error el tratar de marcar una línea demasiado definida, exageradamente concreta, entre lo que desde un principio fue admitido sin discusión y lo que motivó discrepancias. El núcleo del canon influyó en el proceso de la aceptación de los restantes documentos y, en cierto sentido, hasta explica sus vicisitudes y contingencias históricas, pero no debe hacernos olvidar lo que es más importante: que en este proceso hay que tener siempre presente la realidad última, siempre existente y viva (tanto si algunas, o todas, las comunidades la reconocen, como si no), de la tradición apostólica que el Señor entregó a la Iglesia como fundamento y que, en la transmisión de la misma, el Espíritu del Señor no dejó de obrar. La realidad estaba allí, lo estuvo desde el principio. Una realidad cristológica que se expresa por el apostolado. Esta es la única norma canonicitatis que se impone a todas las Iglesias. La cristiandad no adopta, pues, una regla sino que la recibe. El reconocimiento pudo ser gradual, y una parte del canon su núcleo indiscutido pudo ayudar a percibir el resto, pero las Iglesias no dieron autoridad a ningún escrito como si antes no la tuviera intrínsecamente , sino que el canon, al ser aprehendido, fue aceptado con toda su autoridad. Porque la certeza que la Iglesia tiene de una regla apostólica, como su fundamento, coincide con la certeza que tiene del perdón y la redención que ha hallado en Cristo, porque el que es su Salvador es también su Señor y de él recibe toda seguridad y convicción.
No ha sido nuestro intento trazar los avatares de la historia del reconocimiento del canon por par¬te de la Iglesia. Existen buenas obras dedicadas al tema. En castellano, la Introducción al N. T. de Wikenhauser, pese a ciertas reservas en cuestiones de detalle, contiene una aceptable relación de testimonios y datos sobre la historia del canon. En inglés recomendamos, sobre todo, la obra clásica ya de Westcott .
Como breve introducción, ofrecemos a continuación un cuadro esquemático de los más importantes testimonios, desde principios del siglo II hasta el siglo IV, sobre el reconocimiento del canon del Nuevo Testamento. Este bosquejo no puede ser exhaustivo, por supuesto. Cada testigo merecería un estudio atento y se requieren muchas puntualizaciones. Pero esto entra ya de lleno en el estudio de las vicisitudes y particularidades históricas.
Hemos de recordar, sin embargo, que el hecho de que un autor sólo nos haya dejado, en testimonio escrito, la cita, o citas, de unos pocos libros no significa que no conociera los restantes. Así, Ireneo, que no cita a Filemón y en cambio menciona todas las otras cartas de Pablo , es muy posible, casi seguro, que estaba familiarizado con esta carta del apóstol, pero por contingencias casuales no tuvo oportunidad de citarla. Wikenhauser es de esta opinión. El silencio de un escritor eclesiástico sobre tal o tales escritos canónicos no significa que no los conociera y menos que no los reconociera como a canónicos , pues no cabe esperar que los (pocos, en la mayoría de casos) escritos de los primeros autores cristianos contengan todo lo que éstos creían y pensaban. Aquí vale decir que el silencio puede también ser elocuente. Y ello por dos razones obvias: porque el valor de los testimonios escritos es útil por lo que nos testifica pero no por lo que no nos dice. Y, además, en una comunidad donde el canon apostólico per se es reconocido y aceptado por todos, el silencio implica la mayoría de veces el reconocimiento tácito a implícito de aquello que no se dice por ser de conocimiento universal. Así que subrayamos el hecho de que los siguientes testimonios tienen un valor eminentemente positivo: por lo que ofrecen de información, no por lo que no dicen. Además de señalar el progresivo reconocimiento del canon de la Iglesia, revelan el creciente acuerdo y la armónica catolicidad de las comunidades cristianas hasta el siglo IV en su unánime confesión de la regla que es fundamento de su fe y existencia.
Extracto del libro: El fundamento apostólico, de Jose Grau