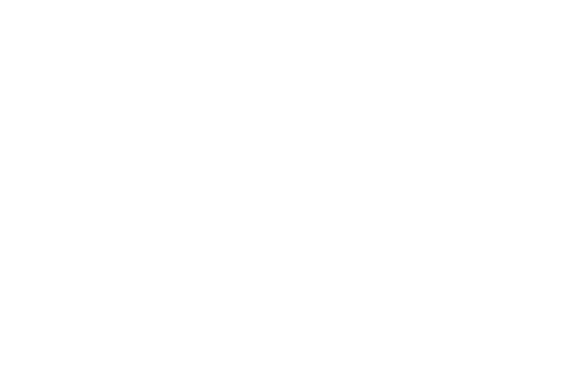El primer problema es el peligro de interesarse por uno mismo. Esto se manifiesta de diferentes formas. El problema primero y básico es que esa persona está deseosa de que los demás sepan que ora. Éste es el principio de todo. Está deseosa de disfrutar de una reputación de hombre de oración; está deseosa de esto y lo ambiciona, lo cual, de por sí, ya es malo. Uno no debería estar interesado en sí mismo, como nuestro Señor explica. Así pues, si existe alguna sospecha de interés en mí mismo como persona de oración, ando equivocado, y esa condición viciará todo lo que me proponga hacer.
El siguiente paso en este proceso es que el que otros nos vean en oración se convierte en deseo positivo y real. Lo anterior, a su vez, conduce a lo siguiente: a hacer cosas que garanticen que los otros nos vean. Esto es algo muy sutil. No siempre es evidente, como lo vimos en el caso de dar limosna. Hay un tipo de persona que se exhibe constantemente y se pone en una posición prominente de forma que siempre atrae la atención sobre sí misma. Pero hay también maneras sutiles de hacer esto mismo. Permítanme ilustrarlo.
A principio de siglo hubo un autor que escribió un libro bastante conocido sobre el Sermón del Monte. Al tratar esta sección, señala este sutil peligro —la tendencia exhibicionista incluso en el asunto de la oración—, y cómo asedia al hombre sin que se dé cuenta de ello. Es evidente que es el comentario obvio que hay que hacer. Pero recuerdo que al leer la biografía de este comentarista, me encontré con una interesante afirmación. El biógrafo, deseoso a toda costa de mostrar la santidad de esa persona, la ilustraba así: «En él nada había tan característico — decía— como la manera en que de repente, se arrodillaba para orar, cuando iba de una habitación a otra. Luego se levantaba y proseguía el camino» Para el biógrafo, ésta era una prueba de la santidad y devoción de esa persona.
No creo que necesite explicar qué quiero decir. El problema de los fariseos era que trataban de dar la impresión de que no podían ni siquiera esperar para llegar al templo; tenían que detenerse donde estaban, en las esquinas de las calles, para orar de inmediato, de forma pública. Sí, pero ¡si uno cae de rodillas en el pasillo de una casa, también es cosa maravillosa! Quiero mostrar, basado en la enseñanza de nuestro Señor, que ese hombre hubiera sido más santo si no se hubiera arrodillado, si tan solo hubiera elevado su oración a Dios mientras caminaba por el pasillo. Hubiera sido una oración igualmente sincera, y nadie la hubiera advertido. ¡Qué delicado es esto! El mismo hombre que nos pone sobre aviso en contra de ese pecado es culpable del mismo. Que cada uno se auto examine.
Este pecado toma otra forma muy sutil. Alguien se dice a sí mismo, «Claro que no voy a caer de rodillas en un pasillo cuando voy de una habitación a otra; ni tampoco voy a detenerme en las esquinas de las calles; no voy a exhibirme en el templo ni en la sinagoga; siempre voy a orar en secreto. Nuestro Señor dijo: ‘Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora.’ Mi oración va a ser siempre oración secreta.» Sí, pero alguien puede orar en secreto de tal forma que todo el mundo sepa que está orando en secreto, porque da la impresión, al dedicar tanto tiempo para orar, que es un gran hombre de oración. No estoy exagerando. Ojalá fuera así. ¿Qué les parece esto? Cuando uno se encuentra en su aposento con la puerta cerrada, ¿cuáles son los pensamientos que le vienen a la mente? Son pensamientos acerca de que otras personas saben que uno está ahí, y lo que está haciendo y así sucesivamente. Uno debe descartar para siempre la idea de que estas cosas solamente se aplican al estilo llamativo y palpable de los fariseos, en otros tiempos. Pero hoy es lo mismo, por muy tenue u oculta que sea la forma.
Claro que no debemos ser excesivamente escrupulosos acerca de estos puntos, pero el peligro es tan sutil que siempre debemos tenerlo presente. Recuerdo haber oído hablar a algunas personas acerca de un hombre que asistía a ciertas reuniones y del que decían con gran admiración que se habían dado cuenta de que después de las reuniones siempre se subía a una colina lejos de todos, y se ponía de rodillas para orar. Bien, ese buen hombre ciertamente hacía eso, y no me corresponde a mí juzgarlo. Pero me pregunto si en ese gran esfuerzo de subir a la colina no había una cierta mezcla de lo mismo que nuestro Señor pone de manifiesto aquí. Todo lo que se sale de lo corriente, en último término, atrae la atención. Si no me detengo en las esquinas de las calles, pero me hago notar al subirme a una colina, estoy llamando la atención hacia mí mismo. Este es el problema; lo negativo se convierte en positivo en una forma casi imperceptible antes de darse uno cuenta de lo que está haciendo.
Pero vayamos un poco más allá. Otra forma que asume esto es el terrible pecado de orar en público para producir algún efecto en las personas presentes y no con el deseo de acercarse a Dios con reverencia y temor religioso. No estoy seguro, porque a menudo me he sentido indeciso en cuanto a ello, y por eso hablo con cierta vacilación, de si todo esto es aplicable o no a las llamadas ‘hermosas oraciones’ que las personas dicen que ofrecen. Pondría en tela de juicio si las oraciones deben ser alguna vez hermosas. Quiero decir que no me siento satisfecho con alguien que presta atención a la forma de la oración. Admito que es un punto muy debatible. Lo someto a consideración. Hay personas que dicen que cualquier cosa que se ofrezca a Dios debería ser hermosa, y por consiguiente uno debería tener mucho cuidado en cuanto a la construcción de las frases, a la dicción y a la cadencia en el momento de orar. Nada, dicen, puede ser demasiado hermoso para ofrecérselo a Dios. Admito que el argumento tiene cierta fuerza, pero me parece que queda completamente contrarrestado por la consideración de que la oración es, en último término un diálogo, una conversación, una comunión con mi Padre; y uno no se dirige a alguien a quien ama de esta forma perfecta y esmerada, prestando atención a las frases, a las palabras y a todo lo demás. La comunión e intimidad genuinas tienen en sí algo esencialmente espontáneo.
Por eso nunca he creído en imprimir las así llamadas oraciones pastorales. Claro que esto abarca temas mucho más amplios en los que no vamos a entrar ahora. Simplemente planteo el problema para que lo examinen. Yo sugeriría, sin embargo, que el principio rector es que todo el ser de la persona que ora debería concentrarse en Dios, debería centrarse en Él, y olvidar todo lo demás. En lugar de desear que la gente nos agradezca las llamadas oraciones hermosas, deberíamos más bien sentirnos inquietos cuando lo hacen. La oración pública debería ser tal que las personas que están orando en silencio y el que está pronunciando en voz alta las palabras, deberían dejar de estar conscientes el uno del otro, y ser conducidos en alas de la oración hasta la presencia misma de Dios. Creo que si comparásemos y contrastáramos los siglos XVIII y XIX a este respecto, veríamos lo que quiero decir. No tenemos muchas oraciones que nos hayan quedado de los grandes evangelistas del siglo XVIII; pero poseemos muchas de las oraciones populares de los llamados gigantes del pulpito del siglo XIX. No estoy del todo seguro, pero quizá esto indique que se había producido un cambio en la vida de la iglesia cristiana, cambio que ha conducido a la actual falta de espiritualidad y al estado actual de la iglesia cristiana en general. La iglesia se había convertido en una entidad digna, educada, refinada, y los que venían a dar culto en ella inconscientemente se ocupaban de sí mismos olvidando que estaban en comunión con el Dios vivo. Es algo muy sutil.
El segundo problema en relación con este enfoque equivocado surge cuando tendemos a concentrarnos en la forma de la oración, o en la cantidad de tiempo pasado en oración. «Y orando —dice— no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.» Todos sabemos lo que quiere decir este término ‘vanas repeticiones.’ Todavía se practica en muchos países orientales donde tienen ruedas de oración. La misma tendencia se muestra también en el catolicismo, en llevar la cuenta del rosario. Pero también esto nos puede ocurrir a nosotros en una forma mucho más imperceptible. Hay personas que a menudo dan gran importancia a dedicar un tiempo determinado a la oración. En cierto sentido es bueno reservar determinado tiempo para orar; pero si lo que nos preocupa es ante todo orar durante ese tiempo determinado, y no el hecho de orar, más valdría que no lo hiciéramos. Fácilmente podemos caer en el hábito de seguir una rutina y olvidarnos de lo que en realidad estamos haciendo. Como los mahometanos, que a ciertas horas del día se postran de rodillas; también muchas personas que tienen un tiempo determinado para orar, acuden a Dios en ese momento específico, y a menudo se incomodan si alguien trata de impedírselo. Deben ponerse a orar a esa hora tan específica. Mirándolo objetivamente, ¡qué necio es esto! También que cada uno se examine al respecto.
Pero no se trata sólo del tiempo determinado; el peligro se muestra también en otra forma. Por ejemplo, grandes santos han dedicado siempre mucho tiempo a la oración y a estar en la presencia de Dios. Por consiguiente, tendemos a pensar que la forma de ser santos, es dedicar mucho tiempo a la oración y a estar en la presencia de Dios. Pero el punto importante para el gran santo no es que dedicaba mucho tiempo a orar. No se pasaba el tiempo mirando el reloj. Sabía que estaba en la presencia de Dios, había entrado en la eternidad, por así decirlo. La oración era su vida, no podía vivir sin ella. No le preocupaba recordar la duración. Cuando empezamos a hacer esto, se convierte en algo mecánico y echamos todo a perder.
Lo que nuestro Señor dice acerca de esto es: «De cierto os digo que ya tienen su recompensa:’ ¿Qué deseaban? Deseaban alabanza de los hombres, y la consiguieron. Y también hoy día se habla de ellos como de grandes hombres de oración, se habla de ellos como de personas que elevan oraciones bellas, maravillosas. Sí, obtienen todo eso. Pero, pobres almas, es todo lo que conseguirán. «De cierto os digo que ya tienen su recompensa.» Al morir se hablará de ellos como gente maravillosa en esto de la oración; no obstante, créanme, la pobre alma humilde que no puede completar una frase, pero que ha clamado a Dios en angustia, lo ha alcanzado de algún modo, y obtendrá recompensa, lo que el otro nunca conseguirá. «Ya tienen su recompensa.» Lo que deseaban era la alabanza de los hombres, y eso es lo que obtienen.
—
Extracto del libro: «El sermón del monte» del Dr. Martyn Lloyd-Jones