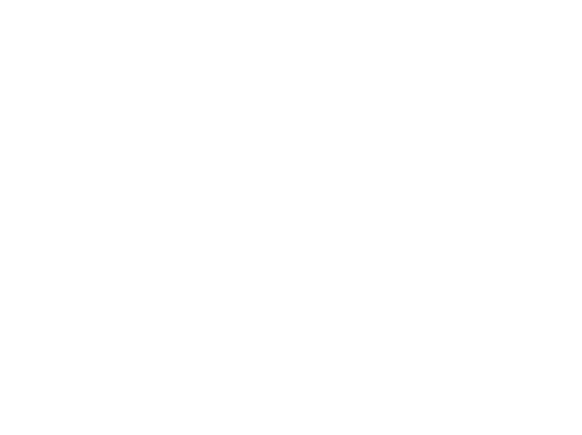Al hombre nada se le debe salvo la recompensa por sus pecados y si Dios tuviese ahora que tratar al hombre de una manera absolutamente justa tendría que condenarle y castigarle. Cualquier cosa que se haga a favor de una criatura culpable procederá tan sólo de la misericordia no merecida y de la soberana bondad de Dios, debiendo de brotar, de manera espontánea, de la buena voluntad y placer del Altísimo. Las promesas de la gracia fluyen del amor ¡limitado de Dios y solamente de Él, pues no sería posible que surgiesen de ningún otro origen. Ni uno solo de entre la raza humana tiene ningún derecho natural a las promesas de bendición, ni el mundo entero se las merece. Dios ha hecho esas promesas a los hombres por su propio libre albedrío y porque así le ha placido, sin que haya otro motivo que no sea el amor que brota de su interior.
Él ha escogido hacer las promesas a personas determinadas, que en el proceso del tiempo son descubiertas por la fe que han depositado en Él. Aquellos que Dios ha escogido son guiados por el Espíritu Santo a escoger a Dios y su camino de salvación por la fe en Jesucristo. Aquellos de los elegidos que llegan a los años de la discreción son guiados a la fe en Jesús y todos los que tienen fe en Él pueden llegar a la conclusión de que, sin lugar a duda, pertenecen al número de los escogidos, a los cuales son dadas las promesas. Para aquellos que viven y mueren en incredulidad no existe promesa alguna de parte de Dios, pues estas personas no se encuentran bajo la gracia, sino bajo la ley, y a ellos pertenecen las amenazas y no las promesas. Estos prefieren otra manera de tratar las cosas que no es la gracia de las promesas, y a la postre perecer por haber escogido algo tan insensato. Los escogidos del Señor son guiados a dejar de lado su propio orgullo y la confianza en sí mismos y en sus méritos, y van por el camino de la fe, pudiendo, de ese modo, encontrar descanso para sus almas. El creer en la palabra de Dios y confiar en Aquel que Dios ha enviado para ser nuestro Salvador puede parecer algo de poca importancia, pero no es así; es la señal de la elección, el indicio de la regeneración, la marca de una gloria venidera. De manera que el creer que Dios es verdadero y descansar nuestros intereses eternos en su promesa, nos habla de un corazón reconciliado con Dios, un espíritu en el cual está presente la semilla de la perfecta santidad.
Cuando creemos en Dios tal y como se ha revelado por medio de Cristo Jesús, creemos en todas sus promesas. El depositar la confianza en la Persona implica confiar en todo lo que dice y, por ello, aceptamos todas las promesas de Dios como algo seguro y cierto. No es posible confiar en una promesa y dudar de la otra, sino que confiamos que cada una de ellas es verdad y creemos que esa verdad se aplica a nosotros en lo que se refiere a nuestras condiciones y circunstancias. Argumentamos a partir de afirmaciones generales que tienen una aplicación determinada. Aquel que ha dicho que salvaría a todo el que creyese en El, me salvará a mí porque yo creo en Él, y todas las bendiciones que ha prometido dar a los creyentes me las concederá también a mí como creyente. Éste es un razonamiento sólido y por medio de él justificamos la fe por medio de la cual vivimos y encontramos consuelo. No porque yo me merezca nada, sino porque Dios ha prometido libremente dármelo en Cristo Jesús y, por tanto, lo recibiré. Ése es el motivo y la base de nuestra esperanza.
De entrada uno se pregunta por qué no todos los hombres creen en Dios. Parecería como si la señal de la elección divina hubiese de ser algo universalmente presente porque Dios no puede mentir y no hay motivo para sospechar que pueda cambiar o que deje de cumplir su palabra. Pero el corazón del hombre es tan falso que el hombre duda de su Hacedor. Odia a su Dios y por eso no cree en Él. La señal más segura de la enemistad natural del hombre en contra de Dios es que éste se atreva a acusar de falsedad a Aquel que es la verdad misma. «El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo» (1 Jn. 5:10).
La confianza auténtica y práctica en el Dios vivo, por fácil que pueda parecer, es una virtud que no fue nunca practicada por un corazón que no ha sido regenerado. La gloriosa expiación hecha por el Hijo de Dios encarnado merece la confianza de toda la humanidad. Nos hubiésemos imaginado que el pecador estaría dispuesto a lavarse en esa fuente limpiadora y que, sin dudar, hubiese estado dispuesto a creer en el divino Redentor, pero no es así ni mucho menos. Los hombres no están dispuestos a venir a Cristo para poder tener la vida, y antes prefieren confiar en cualquier cosa que en el sacrificio hecho por Jesús. Hasta que el Espíritu Santo no realiza un milagro en el hombre no confiará en el gran sacrificio que Dios ha provisto y aceptado para acabar Con la culpabilidad. Por eso es por lo que este hecho sencillo de la fe se convierte en la característica que distingue a los escogidos del Señor y ninguna otra es tan infalible: «el que cree en Él tiene vida eterna.» Los sentimientos y los hechos podrán muy bien como evidencia de ello, pero la evidencia por excelencia del interés en la promesa de Dios es la fe en Él. «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.» Hubo otras muchas cosas buenas en el carácter del patriarca, pero ésta fue la decisiva: creyó en Dios. De hecho, ésa fue la raíz de todo lo demás que fue digno de alabanza en Abraham.
Los hombres que poseen la sabiduría del mundo desprecian la fe y la contrastan con la acción virtuosa, pero esta comparación no es justa. Igual podríamos comparar una fuente con un arroyo o el sol con su propio calor. Si la auténtica fe es la madre de la santidad, que la madre gracia reciba la alabanza por causa de sus descendientes y que no se la compare de otro modo. Un razonamiento tan injusto procede de una malicia injustificada. Si los hombres amasen los buenas hombres tanto como dicen, amarían la fe que producen.
Dios ama la fe porque le honra y también por que por ella se produce la obediencia en Él, y esa obediencia incluye el amor hacia nuestros semejantes. La fe es mucho más de lo que parece a primera vista. En un sentido es la mayor de todas las buenas obras, como nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Los judíos le dijeron (Jn. 6:28, 29): «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?» De buena gana hubiesen puesto en práctica esas obras de Dios, obras muy por encima de las demás y aprobadas por el Señor. Jesús les contestó: «Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. » Como si les estuviese diciendo que la obra más divina y aprobada que podrían realizar sería la de creer en el Mesías, pues el depositar nuestra fe en el Señor Jesús sería la máxima virtud. Los hombres orgullosos podrán burlarse, pero esta afirmación es cierta. « Sin fe es imposible agradar a Dios », pero « el que cree en Él no es condenado ». La promesa es para el que cree en ella, y para él se cumplirá. El que la abraza será abrazado por ella y el que acepta a Cristo será aceptado por Él. El que cree será realmente salvo.
La pregunta que nos queda es…., ¿cree usted en Dios?
Extracto del libro «segun la promesa» de C. H. Spurgeon