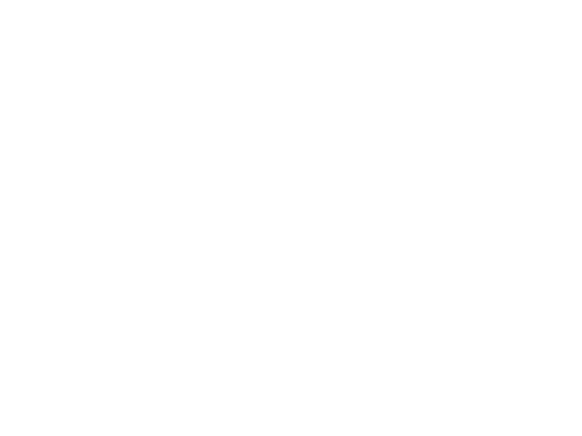La justificación: Su Objeto
Ahora hemos llegado a un punto en nuestra discusión de este importante tema donde es oportuno que nos hagamos la pregunta: ¿Quiénes son aquellos a los que Dios justifica? La respuesta a esta cuestión necesariamente variará de acuerdo a la posición mental en que nos situemos. Desde el punto de vista de los decretos eternos de Dios la respuesta debe ser, los elegidos de Dios: Romanos 8:33. Desde el punto de visto de los efectos producidos por las operaciones vivificantes del Espíritu Santo la respuesta debe ser, aquellos que creen: Hechos 13:39. Pero desde el punto de vista de lo que son, considerados ellos en sí mismos, la respuesta debe ser: los impíos: Romanos 4:5. Las personas son las mismas, aunque contempladas en tres diferentes relaciones. Pero aquí se presenta una dificultad: Si la fe es esencial para la justificación, y si un pecador caído debe ser vivificado por el Espíritu Santo antes que él pueda creer, entonces ¿con qué propiedad puede una persona regenerada, con la gracia espiritual de la fe ya en su corazón, ser descripta como «impía»?
La dificultad señalada arriba es autocreada. Surge de confundir cosas que difieren completamente. Es el resultado de introducir el estado experimental de la persona justificada, cuando la justificación constituye únicamente su estatus [estado] judicial. Enfatizaremos una vez más la vital importancia de mantener una distinción absoluta en nuestras mentes entre los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos de la verdad, el legal y el experimental: a menos que esto sea firmemente hecho, nada sino confusión y error pueden marcar nuestro pensamiento. Cuando contemplando lo que él es en sí mismo, considerado solo, aún el cristiano clama lastimeramente: «¡Miserable hombre de mí!»; pero cuando él se ve a sí mismo en Cristo, como justificado de todas las cosas, él triunfantemente exclama, «¿Quién podrá acusarme?»
Arriba, hemos señalado que desde el punto de vista de los decretos eternos de Dios la cuestión «¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica?» debe ser contestada: «los elegidos.» Y esto nos trae a un punto en el cual algunos eminentes calvinistas han errado o, como mínimo, se han mostrado a sí mismos en falta. Algunos de los más antiguos teólogos, cuando expusieron esta doctrina, contendieron por la eterna justificación de los elegidos, afirmando que Dios los declaró justos antes de la fundación del mundo, y que su justificación fue entonces real y completa, permaneciendo así a través de su historia en el tiempo, aún durante los días de su incredulidad; y que la única diferencia que hizo su fe fue hacer manifiesta en sus conciencias la eterna justificación de Dios. Éste es un serio error, y resulta (otra vez) de una falla en distinguir entre cosas diferentes.
Como un acto propio de la mente de Dios, en la cual todas las cosas (las cuales son para nosotros o pasadas, o presentes, o futuras) fueron conocidas por Él, de los elegidos podría ser dicho que son justificados desde toda la eternidad. Y, como un acto inmutable de la voluntad de Dios, que no puede ser impedido, puede ser dicho lo mismo nuevamente. Pero no como una sentencia real, formal, histórica, pronunciada por Dios sobre nosotros. Debemos distinguir entre la mirada de Dios sobre los elegidos según el propósito de su gracia, y los objetos de la justificación [las personas] que están bajo la sentencia de la ley: en el pasado, Él amó a Su pueblo con un amor eterno (Jer. 31:3); en lo más reciente, nosotros éramos «por naturaleza hijos de ira, también como los demás» (Ef. 2:3). Hasta que ellos creen, cada descendiente de Adán «ya es condenado» (Juan 3:18), y estar bajo la condenación de Dios es lo verdaderamente opuesto de ser justificado.
En su voluminoso tratado sobre la justificación, el puritano Thomas Goodwin hace claras algunas distinciones vitales, las cuales, si son cuidadosamente observadas nos preservarán del error en este punto: «1. En el pacto eterno. Podemos decir de toda bendición espiritual en Cristo lo que es dicho de Cristo mismo, que sus ‘salidas son desde la eternidad’. Justificados, entonces, primeramente cuando fuimos elegidos, pero no en nuestras propias personas, sino en nuestra Cabeza [Cristo] (Ef. 1:3). 2. Existe un acto posterior de nuestra justificación, que pasó de Dios a nosotros en Cristo, por Su pago y cumplimentación en Su resurrección (Rom. 4:25, 1 Tim 3:16). 3. Pero estos dos actos de justificación están enteramente fuera de nosotros, permanecen como actos en Dios, y aunque ellos nos conciernen y son para nosotros, sin embargo no son actos de Dios sobre nosotros, ellos son realizados apuntando hacia nosotros no como realmente existiendo en nosotros mismos, sino solamente como existiendo en nuestra Cabeza, quien pactó para nosotros y nos representó: así aunque por esos actos somos puestos en posesión de un derecho y título para la justificación, todavía el beneficio y la posesión de aquel estado los tenemos no sin un último acto que los traspase a nosotros.»
Antes de la regeneración somos justificados por existir solamente en Aquel que es nuestra Cabeza, como un feudatario [una clase de poseedor limitado], puesta en depósito para nosotros, como niños menores de edad. Además de lo cual «estamos por ser en nuestras propias personas, aunque todavía lo seamos a través de Cristo, poseedores de ella, y por tener todos los títulos y evidencias de ella encargados a la custodia y aprehensión realizadas por nuestra fe. Somos en nuestras propias personas hechos verdaderos propietarios y disfrutamos de ella, lo cual es inmediatamente hecho en aquel instante cuando nosotros primeramente creemos; tal acto (de Dios) es la consumación y culminación de los dos anteriores, y es aquella grande y famosa justificación por la fe, sobre la cual la Escritura tanto inculca ¡note el ‘ahora’ en Romanos 5:9, 11; 8:1!… Dios hace de juez y declara a sus elegidos impíos y no justificados hasta que ellos creen» (de la obra recién citada.)
Los elegidos de Dios entran a este mundo exactamente en las mismas condiciones y circunstancias en que entran los no elegidos. Ellos son «por naturaleza hijos de ira, también como los demás» (Ef. 2:3), es decir, que ellos están bajo la condenación de su pecado original en Adán (Rom. 5:12, 18, 19) y están bajo la maldición de la Ley de Dios a causa de sus propias constantes transgresiones de ella (Gál. 3:10). La espada de la justicia divina está suspendida sobre sus cabezas, y las Escrituras los denuncian como rebeldes contra el Altísimo. Hasta aquí, no hay nada para distinguirlos de aquellos que están «preparados para destrucción.» Su estado es angustiante hasta el último grado, su situación peligrosa más allá de lo que las palabras pueden expresar; y cuando el Espíritu Santo les despierta del sueño de muerte, el primer mensaje que llega a sus oídos es, «Huid de la ira que vendrá.» Pero como y hacia donde, todavía, no lo saben. Entonces es que ellos están listos para el mensaje del Evangelio.
Volvamos ahora a la más urgente respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿Quiénes son aquellos a los que Dios justifica? Una clara respuesta es dada en Romanos 4:5: «aquél que justifica al» –a quién? ¿al santo, al fiel, al fructífero? no, muy por el contrario: «aquél que justifica al impío.» ¡Qué palabra fuerte, osada, y sorprendente es ésta! Ésta se hace todavía más enfática cuando observamos lo que antecede: «Mas al que no obra, pero cree en aquél que justifica al impío.» Los sujetos de la justificación, entonces, son vistos en sí mismos, aparte de Cristo, no solamente desprovistos de una perfecta justicia, sino como no teniendo obras aceptables en su cuenta. Ellos son denominados, y considerados como impíos cuando la sentencia de justificación es pronunciada sobre ellos. ¡El mero pecador es el sujeto en el que la gracia es enaltecida, para el cual la gracia reina en la justificación!
«Decir, el que no obra es justificado a través de la fe, es decir que sus obras, cualquiera ellas sean, no tienen influencia en su justificación, ni tiene Dios, al justificarle, ninguna consideración hacia ellas. Por lo cual solamente el que no obra, es el sujeto de la justificación, la persona a ser justificada. Es decir que Dios no considera las obras del hombre, ni los deberes de obediencia del hombre, en su justificación; viendo que somos justificados gratuitamente por su gracia» (John Owen). Aquellos a quienes Dios justifica, en Su preciosa misericordia, no son los obedientes, sino los desobedientes, ni aquellos que han sido leales y amorosos súbditos de Su justo gobierno, sino que ellos son quienes intrépidamente le desafiaron y pisotearon sus leyes bajo sus pies. Aquellos a quienes Dios justifica son los pecadores perdidos, encontrándose alejados de Él, bajo una pérdida de la justicia original (en Adán) y por su propias transgresiones declarados culpables delante de Su tribunal (Rom. 3:19). Ellos son esos que por carácter y conducta no tienen reclamo sobre la bendición divina, y no merecen nada sino un juicio sin misericordia de la mano de Dios.
«Aquél que justifica al impío.» Es lamentable ver cuantos capaces comentaristas han debilitado la fuerza de estas palabras afirmando que, aunque el sujeto de la justificación es «impío» hasta el tiempo de su justificación, él no es así en el momento de la justificación misma. Ellos argumentan que, puesto que el sujeto de la justificación es un creyente en el momento de su justificación y que el creer presupone la regeneración –una obra de la gracia divina obrada en el corazón– él no podría ser designado «impío.» Esta aparente dificultad es quitada inmediatamente recordando que aquella justificación es enteramente un asunto legal y de ningún modo algo experimental. Ante la vista de la Ley de Dios cada uno a quien Dios justifica es «impío» hasta que la justicia de Cristo es puesta sobre él. La terrible sentencia de «impío» reposa como verdadera sobre la más pura virgen tanto como sobre la más corrompida ramera hasta que Dios atribuye a ella la obediencia de Cristo.
«Aquél que justifica al impío.» Estas palabras no pueden significar menos que el hecho de que Dios, en el acto de la justificación, no tiene ninguna consideración a alguna cosa buena existente en el haber de la persona que Él justifica. Ellas declaran, enfáticamente, que inmediatamente antes de aquel acto divino, Dios considera al sujeto solamente como injusto, impío, malvado, así que nada bueno, en o por la persona justificada, puede ser con posibilidad la base o la razón por la cual Él lo justifica. Esto además es evidente por las palabras «al que no obra»: que esto incluye no solamente las obras que la ley ceremonial requería, sino todas las obras de moralidad y santidad, surge del hecho de que a la misma persona de quien se dice que «no obra» se la llama «impío.» Finalmente, viendo que la fe que pertenece a la justificación se dice aquí que es «contada por (o «para») justicia,» es claro que la persona a quien le es imputada la «justicia», está destituida de justicia en sí misma.
Un pasaje paralelo lo encontramos en Isaías 43. Allí oímos a Dios diciendo, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí; y no me acordaré de tus pecados» (v. 25). ¿Y a quiénes Dios dice esto? ¿A aquellos que se han esforzado sinceramente para agradarle? ¿A aquellos que, aunque hayan sido ocasionalmente sorprendidos en alguna falta, en lo esencial le han servido fielmente? No, ciertamente; muy lejos de esto. En lugar de eso, en el contexto inmediato encontramos a Él diciéndoles, «Y no me invocaste a mí, oh Jacob; antes, de mí te cansaste, oh Israel. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios; antes me hiciste servir en tus pecados, me has fatigado con tus maldades» (vers. 22, 24). Ellos fueron, entonces, enteramente «impíos»; aún a ellos el Señor les declaró, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones» –¿por qué? ¿Por causa de algo bueno en o a partir de ellos? ¡No, «por amor de mí»!
Se encuentra una confirmación adicional de lo que vimos sobre Romanos 4:5 tanto en lo que inmediatamente le precede como en lo que le sigue. En los versículos 1-3 se considera el caso de Abraham, y la prueba dada de que él no fue «justificado por las obras,» sino sobre la base de la justicia que le fue imputada por su fe. «Entonces si una persona de fe tan victoriosa, de sublime piedad, y de sorprendente obediencia como la suya, no obtuvo aceptación con Dios a causa de sus propias obras, sino por una justicia imputada, ¿quién pretenderá una participación en las bendiciones celestiales, en virtud de sus propios sinceros esfuerzos, o acciones piadosas? –acciones no apropiadas para ser mencionadas, en comparación con aquellas que adornaron la conducta y el carácter del amigo de Jehová [Abraham]» (A. Booth).
Habiendo mostrado que el padre de todos los creyentes fue considerado por el Señor como una persona «impía», no teniendo buenas obras en su haber en el momento de su justificación, el apóstol luego citó la descripción que hace David del hombre que es verdaderamente bendecido. «¿Y cómo lo describe el rey salmista? ¿A qué atribuye él su aceptación delante de Dios? ¿A una justicia propia, o a una justicia imputada? ¿Él se representa como llegando al estado de dicha, y como disfrutando el precioso privilegio, como resultado de cumplir una sincera obediencia, y de guardar la ley con todas sus fuerzas? No hay tal cosa. Sus palabras son, ‘Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado’ (vers. 7-8). El hombre bienaventurado es aquí descripto como uno que es, en sí mismo, una criatura contaminada, y un criminal culpable. Como uno que, antes de que la gracia hiciera la diferencia, estaba en un mismo nivel con el resto de la humanidad; igualmente indigno, e igualmente miserable: y el escritor sagrado nos informa que toda su bienaventuranza proviene de una justicia imputada» (A. Booth).
«Aquél que justifica al impío.» Aquí está el verdadero corazón del Evangelio. Muchos han argumentado que Dios solamente puede declarar justos, y tratarlos como tales a aquellos que son justos en sí mismos; pero si esto fuera así, ¿qué buenas noticias habrían para los hombres pecadores? Los enemigos de la Verdad insisten en que sería una ficción judicial si Dios declarara justos a quienes Su ley condena. Pero Romanos 4:5 da a conocer un milagro divino: algo que solamente Dios podría haber obtenido. El milagro anunciado por el Evangelio es que Dios llega al impío con una misericordia que es justa, y a pesar de toda su corrupción y rebelión, le permite a través de la fe (sobre la base de la justicia de Cristo) entrar a una nueva y bienaventurada relación con Él mismo.
Las Escrituras hablan de misericordia, pero esta no es una misericordia que viene a compensar los defectos y a perdonar los deslices de los virtuosos, sino una misericordia que alcanza a través de Cristo al primero de los pecadores. El Evangelio que proclama misericordia a través del pago realizado por el Señor Jesús se distingue de todo sistema religioso humano, por ofrecer salvación al más culpable de la raza humana, por la fe en la sangre del Redentor. El Hijo de Dios vino a este mundo no solamente a salvar a pecadores, sino incluso al primero de los pecadores, al peor de Sus enemigos. La misericordia es otorgada gratuitamente al más violento y decidido rebelde. Aquí, y solamente aquí, hay un refugio para el culpable. Si el tembloroso lector es consciente de que es un gran pecador, entonces esa es la verdadera razón por la que usted debe venir a Cristo: cuanto mayores sean sus pecados, mayor es su necesidad del Salvador.
Hay algunos que parece que piensan que Cristo es un médico que puede curar solamente a pacientes que no estén gravemente enfermos, que hay algunos casos tan desesperados que son incurables, fuera de Su capacidad. ¡Qué afrenta a Su poder, qué negación de Su suficiencia! ¿Dónde puede encontrarse un caso más extremo que aquél del ladrón en la cruz? ¡Él estaba realmente a punto de morir, al borde mismo del infierno! Un criminal culpable, un bandido incorregible, condenado justamente incluso por los hombres. Él había insultado al Salvador sufriendo a su lado. Pero, al final, se volvió a Jesús y le dijo: «Acuérdate de mí.» ¿Fue su ruego rechazado? ¿Consideró el Médico de las almas a su caso como uno sin esperanza? No, bendito sea Su nombre, Él inmediatamente le respondió «hoy estarás conmigo en el paraíso.» Sólo la incredulidad excluye al más vil del cielo.
«Aquél que justifica al impío.» ¿Y cómo puede el tres veces santo Dios hacer una cosa semejante justamente? Porque «Cristo murió por los IMPÍOS» (Rom. 5:6). ¡La justa gracia de Dios viene a nosotros por la obra del Señor Jesús de guardar la ley, satisfacer la justicia y pagar el pecado! Aquí, entonces, está la verdadera esencia del Evangelio: la proclamación de la maravillosa gracia de Dios, la declaración de la generosidad divina, totalmente independiente del valor o del mérito humano. En la gran Satisfacción [o pago] de Su Hijo, Dios ha hecho «que se acerque SU justicia» (Isa. 46:13). «No necesitamos subir al cielo para obtenerla; lo que implicaría que Cristo nunca bajó. Ni necesitamos ir a lo profundo de la tierra; lo que significaría que Cristo nunca fue enterrado y que nunca fue levantado. Ella está cercana. No necesitamos esforzarnos para acercarla, ni hacer nada para atraerla hacia nosotros. Ella está cercana… La función de la fe no es obrar, sino cesar de obrar, no es hacer algo, sino apropiarse de todo aquello que está hecho» (A. Bonar).
La fe es el único vínculo entre el pecador y el Salvador. La fe no es como una obra, que debe ser apropiadamente hecha para habilitarnos para el perdón. La fe no es como un deber religioso, que debe ser ejecutado de acuerdo a ciertas reglas para motivar a Cristo a que nos dé los beneficios de Su obra terminada. No, sino que la fe simplemente es extendida como una mano vacía, para recibir todo de Cristo a cambio de nada. Lector, usted puede ser el verdadero «primero de los pecadores,» pero su caso no es irremediable. Usted puede haber pecado contra mucha luz, grandes privilegios, excepcionales oportunidades; puede haber quebrantado cada uno de los diez mandamientos con el pensamiento, palabras y obras; su cuerpo puede estar lleno de padecimientos por la maldad, su cabeza blanca con el invierno de la vejez; usted puede tener ya un pie en el infierno; y aún ahora, si toma su lugar al lado del ladrón moribundo, y confía en la eficacia divina de la preciosa sangre del Cordero, usted será como un tizón arrancado del fuego. Dios «justifica al impío. ¡Aleluya! Si Él no lo hiciera, este escritor hubiera estado en el infierno hace mucho.
Extracto del libro: «la justificación» de A. W. Pink