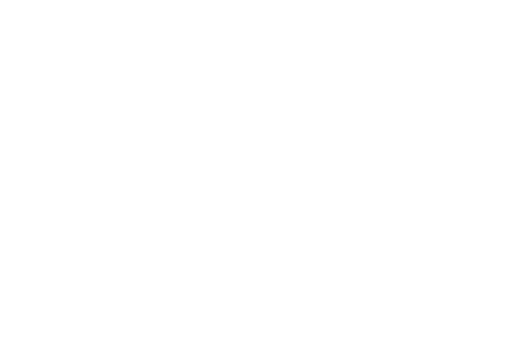Si los papistas tienen un poco de honor, que no vuelvan a usar en adelante este subterfugio: que las imágenes son los libros de los ignorantes, porque claramente lo hemos refutado con numerosos testimonios de la Escritura.
Pero aunque yo les concediese esto, ni aun así habrían ganado mucho en su propósito, porque todos ven qué disfraz tan mostruoso nos venden como Dios.
En cuanto a las pinturas o estatuas que dedican a los santos, ¿qué otra cosa son sino dechados de una pompa disoluta, e incluso de infamia, con los cuales, si alguno admitiere tal cosa, merecería ser castigado? Porque las mujeres de mala vida se comportan mas honestamente y con más modestia en sus mancebías que las imágenes de la Virgen en los templos de los papistas; ni siquiera es más decente el atavío con el que visten a los mártires. Compongan, pues, sus imágenes e ídolos con algo de honestidad, para que puedan dorar sus mentiras al pretender que son libros de cierta santidad. Pero aun así responderemos que no es ésta la manera de enseñar a los cristianos en los templos, a los cuales quiere el Señor que se les enseñe con una doctrina muy diferente de estas superficialidades. Él mandó que en los templos se propusiese una doctrina común a todos, a saber, la predicación de su Palabra y la administración de los sacramentos. Los que andan mirando de un sitio para otro contemplando las imágenes muestran suficientemente que no les es muy grata esta doctrina.
Pero veamos a quién llaman los papistas ignorantes, que por ser tan rudos no pueden ser instruidos más que por medio de las imágenes. Sin duda a los que el Señor reconoce por discípulos suyos, a los cuales honra tanto, que les revela los secretos celestiales y manda que les sean comunicados. Confieso, según están las cosas en el día de hoy, que hay muchos que no podrán privarse de tales libros; quiero decir de los ídolos. Pero, pregunto: ¿De dónde procede esa necedad, sino de que son privados de la doctrina, que basta por sí sola para instruirlos? Pues la única causa de que los prelados, que debeían tener carga por las almas, encomendaron a los ídolos su oficio de enseñar, fue que ellos eran mudos. Declara san Pablo que por la verdadera predicación del Evangelio Jesucristo nos es pintado de una manera viva y, en cierta manera, «crucificado ante nuestros ojos» (Gál. 3, l). ¿De qué, pues, serviría levantar en los templos a cada paso tantas cruces de piedra, de madera, de plata y de oro, si repetidamente se nos enseñara que Cristo murió en la cruz para tomar sobre sí nuestra maldición y limpiar con el sacrificio de su cuerpo nuestros pecados, lavarlos con su sangre y, finalmente, reconciliamos con Dios su Padre? Con esto sólo, podrían los ignorantes aprender mucho más que con mil cruces de madera y de piedra. Porque en cuanto a las de oro y de plata, confieso que los avaros fijarían sus ojos y su entendimiento en ellas mucho más que en palabra alguna de Dios.
El espíritu del hombre es un perpetuo taller para forjar ídolos
En cuanto al origen y fuente de los ídolos, casi todos convienen en lo que dice el libro de la Sabiduría: que los que quisieron honrar a los muertos que habían amado, fueron los que comenzaron esta superstición, haciendo en honor suyo algunas representaciones, a fin de conservar perpetua memoria de ellos (Sab. 14,15-16).
Confieso que esta perversa costumbre es muy antigua y no niego que haya sido a modo de antorcha que más encendió el furor de los hombres para darse a la idolatría. Sin embargo, no me parece que haya sido ése el origen de la misma, porque ya en Moisés se ve claramente que hubo ídolos mucho antes de que reinase en el mundo la desatinada ambición de dedicar imágenes a los muertos, como lo mencionan frecuentemente los escritores profanos. Cuando cuenta que Raquel había hurtado los ídolos de su padre, habla de ello como de un vicio común (Gn. 31,19). Por ahí se puede ver que el ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. Después del diluvio fue remozado el mundo como si otra vez comenzase a ser; pero no pasaron muchos años sin que los hombres forjaran dioses conforme a su fantasía. E incluso es verosímil que aun en vida del santo patriarca sus nietos se entregaran a la idolatría, de suerte que con sus propios ojos viera con gran dolor mancillar la tierra que Dios recientemente había purificado de inmundicias. Porque Taré y Nacor, ya antes de que Abraham hubiese nacido, adoraban falsos dioses, como lo atestiguó Josué (Jos.24,2). Y si la posteridad de Sem degeneró tan pronto, ¿qué hemos de pensar de la raza de Cam, que antes había sido maldita en su padre?
El entendimiento humano, como está lleno de soberbia y temeridad, se atreve a imaginar a Dios conforme a su capacidad; pero como es torpe y lleno de ignorancia, en lugar de Dios concibe vanidad y puros fantasmas. Pero a estos males se añade otro nuevo, y es que el hombre procura manifestar exteriormente los desvaríos que se imagina como Dios, y así el entendimiento humano engendra los ídolos y la mano los forma. Ésta es la fuente de la idolatría, a saber: que los hombres no creen en absoluto que Dios está cerca de ellos si no sienten su presencia físicamente, y ello se ve claramente por el ejemplo del pueblo de Israel: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a este Moisés… – no sabemos qué le haya acontecido» (Éxo. 32:1. Bien sabían ellos que a Dios, Aquel cuya presencia habían experimentado con tantos milagros; pero no creían que estuviese cerca de ellos, si no veían alguna figura corporal del mismo que les sirviera de testimonio de que Dios los guiaba. En resumen, querían conocer que Dios era su guía y conductor, por la imagen que iba delante de ellos. Esto mismo nos lo enseña la experiencia de cada día, puesto que la carne está siempre inquieta, hasta que encuentra algún fantasma con el cual vanamente consolarse, como si fuese imagen de Dios. Casi no ha habido siglo desde la creación del mundo, en el cual los hombres, por obedecer a este desatinado apetito, no hayan levantado señales y figuras en las cuales creían que veían a Dios ante sus mismos ojos.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino