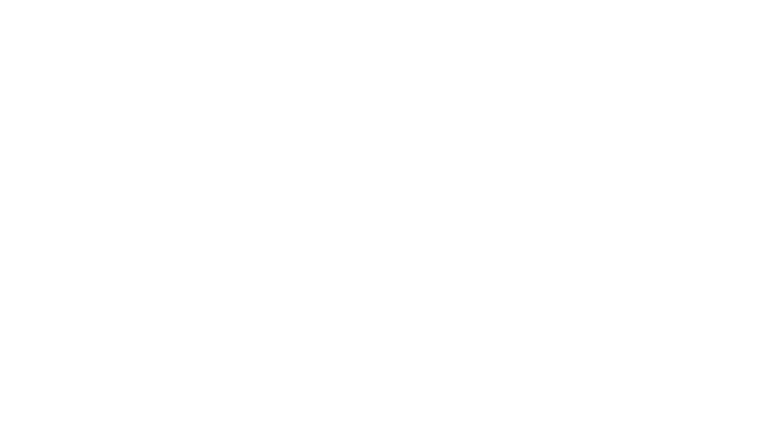“Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” 1 Juan 1:3.
El apostolado tiene el carácter de una manifestación extraordinaria nunca antes vista, en la cual podemos descubrir una obra propia del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron embajadores distintos a los profetas, distintos a los ministros de la Palabra de hoy en día. Ocupan un lugar único en la historia de la Iglesia y del mundo, y son particularmente importantes. Por lo tanto, el apostolado debe ser discutido de forma especial.
El apostolado, además, forma parte de las grandes cosas que el Espíritu Santo ha hecho. Todo lo que la Sagrada Escritura declara con relación a los apóstoles nos impulsa a buscar respuestas sobre sus personas y misión en la obra especial del Espíritu Santo. Antes de Su ascensión, Cristo repetidamente predijo que ellos serían Sus testigos sólo después de haber recibido el Espíritu Santo de manera extraordinaria. A la espera del cumplimiento de esta promesa, permanecen escondidos en Jerusalén. Y al llevar el mensaje de la cruz a Jerusalén y hasta lo último de la tierra, apelan al Espíritu Santo, quien los capacita poderosamente para la misión.
El apostolado era santo y por eso los llamamos los santos apóstoles, no porque hayan alcanzado un grado más alto de perfección, sino usando el sentido bíblico de la palabra; es decir, la idea de haber sido separados, apartados para el servicio del Dios santo, tal como lo fueron el Templo y sus utensilios.
Muchas cosas se han vuelto impías por causa del pecado. Antes de que el pecado entrara en el mundo todas las cosas eran santas. Aquella parte de la creación que se volvió impía se opone a aquella que se mantuvo santa. Esta última es el Cielo; y la que fue santificada es la Iglesia; y, por tanto, se denomina santo todo aquello que pertenece a la Iglesia, a su ser y organismo.
Por eso Jesús pudo decirles a sus discípulos justo antes de que lo negaran: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.” Los miembros de la Iglesia y sus hijos son “santificados” de manera similar; San Pablo los llama santos y amados en sus epístolas: no porque no hayan pecado, sino porque Dios los había llamado santos en la esfera de Su santidad, la cual Él, por Su gracia, había separado de la esfera del pecado. De la misma forma la Escritura es santa: no porque sea el registro solamente de cosas santas, sino porque su origen no es la vida del hombre pecaminoso, sino la esfera santa de la vida de Dios. Nosotros confesamos, por lo tanto, que los apóstoles de Cristo fueron apartados para el servicio del Reino santo de Dios, y que fueron dignos de su llamado por el poder del Espíritu Santo. Si omitimos la palabra “santos”, como muchos hacen, convertimos a los apóstoles en hombres comunes y corrientes; los comenzamos a considerar como predicadores ordinarios, en un grado más alto indudablemente, debido a que son poseedores de una gran ventaja, en especial por su relación cercana con Cristo y como testigos Suyos, pero aun así en el mismo nivel junto a otros maestros y ministros a lo largo de la historia de la Iglesia. Se pierde así la convicción de que los apóstoles eran hombres de un tipo diferente a los demás; se pierde la conciencia de que tuvieron un ministerio especial y único; se pierde también la confesión de que, por medio de ellos, el Señor nuestro Dios nos dio una gracia extraordinaria.
Esto explica por qué algunos ministros, al ser instalados, al salir del ministerio o al jubilarse, aplican sobre sí mismos declaraciones apostólicas que no se aplican a ellos, sino que son exclusivas para aquellos que ocupan un lugar especial y único en la Iglesia de todos los tiempos y lugares. Por esta razón repetimos el título de honor, “santos apóstoles,” para que así la importancia distintiva del apostolado sea reconocida nuevamente con honor en nuestras iglesias.
La Sagrada Escritura muestra esta importancia distintiva del apostolado de varias maneras:
Comenzaremos refiriéndonos al prólogo de la Primera Epístola de San Juan, en el cual, en la plenitud del sentido apostólico, el santo apóstol se dirige a nosotros solemnemente. San Juan abre su epístola declarando que ellos, los apóstoles del Señor, ocupan una posición excepcional en el milagro de la encarnación de la Palabra. Dice: “El Verbo se hizo carne, y en ese Verbo encarnado, la Vida se manifestó; y esa Vida manifestada es la que escuchamos, vimos y palpamos.” ¿Por quienes? ¿Por todos? No, sino por apóstoles; por eso añade enfáticamente: “Aquello que hemos visto y oído os anunciamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó.”
¿Cuál fue el objetivo de esta declaración? ¿La salvación de las almas? Ciertamente, pero no en primer lugar. El propósito de esta declaración es unir a los miembros de la Iglesia con el apostolado. Por eso añade clara y enfáticamente: “Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.” Y sólo después de haber establecido este vínculo y de haber logrado comunión con el apostolado, dice: “Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.”
La lógica del apóstol es clara como el agua. La Vida fue manifestada de tal forma que pudo ser vista y palpada. Aquellos que la vieron y palparon fueron los apóstoles; y fueron ellos también los que declararon esta vida a los elegidos. La comunión necesaria entre los elegidos y el apostolado se establece por medio de esta declaración. Y como consecuencia de esto, los elegidos ahora pueden disfrutar de la comunión con el Padre y el Hijo.
Esto no debe entenderse como si se refiriera sólo al pueblo de ese tiempo; y con respecto a Roma, tal perspectiva, incluso con Biblia en la mano, es demasiado débil si se sostiene que esta mayor relevancia del apostolado se aplicaba sólo a los que vivían entonces, y no en la misma medida para nosotros hoy. Por cierto, nosotros, que vivimos en el final de los tiempos, debemos mantener la comunión vital con el santo apostolado de nuestro Señor Jesucristo.
Roma se equivoca al decir que sus obispos son los sucesores de los apóstoles, enseñando que la comunión con el apostolado depende de la comunión con Roma: un error que se hace evidente al ver que San Juan expresa y, enfáticamente, relaciona la comunidad del apostolado con los hombres que vieron, oyeron y palparon aquello que fue manifestado de la Palabra de Vida, algo a lo que ningún obispo de Roma podría aspirar hoy en día. Además, San Juan dice distintivamente que esta comunión con el apostolado debe ser el resultado de la declaración de la Palabra de Vida por los apóstoles mismos. Y en la medida en que Roma sostenga que esta comunión es por medio del símbolo sacramental, y no por medio de la predicación de la Palabra, su doctrina se encuentra en directa oposición a la de los apóstoles.
Sin embargo, de aquí no se desprende que Roma se equivoca en el pensamiento fundamental, a saber, que todo hijo de Dios debe estar en comunión con el Padre y el Hijo a través del apostolado; por el contrario, esta es la declaración positiva de San Juan.
La solución a este aparente conflicto se encuentra en el hecho de que ellos no sólo hablaron, sino que también escribieron: en otras palabras, su declaración de la Palabra de Vida no se limitó al pequeño círculo de personas que tuvieron el privilegio de escucharles; al contrario, por medio de sus escritos le han dado a su predicación una formas reales y duraderas; la han enviado a toda tierra y nación; para que, como apóstoles genuinos y ecuménicos, puedan dar testimonio de la Vida que ha sido manifestada a todos los elegidos de Dios en todo lugar y a través de todas las épocas.
—-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper