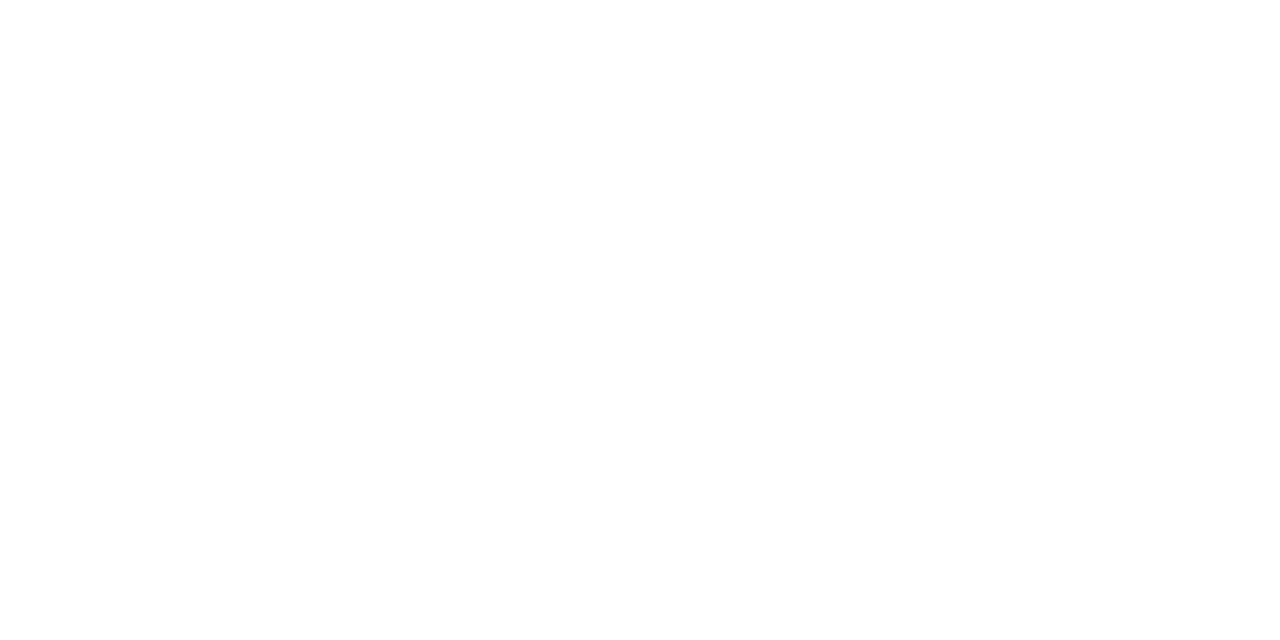El Antiguo Testamento no se refería más que a un pueblo; el Nuevo se dirige a todos
El Señor escogió a un pueblo hasta la venida de Cristo, al cual había otorgado el Pacto de su gracia. «Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó» (Dt. 32:8-9). Y en otra parte habla así con su pueblo: «He aquí, de Jehová, tu Dios, son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos» (Dt. 10:14-15).
Así que el Señor hizo a aquel único pueblo la merced de que le conocieran, como si él solo, y ninguno más de cuantos existían, le perteneciera. Con él solo hizo su pacto; a él le manifestó la presencia de su divinidad, y lo honró y ensalzó con grandes privilegios. Pero dejemos a un lado los demás beneficios y centrémonos en éste del que al presente tratamos; a saber, que Dios de tal manera se unió a él comunicándoles su Palabra, que fue llamado y tenido como Dios suyo. Y mientras, a las demás naciones, como si no le importasen y nada tuviesen que ver con Él, las dejaba «andar en sus propios caminos» (Hch. 14:16), y no les daba el único remedio con que poner fin a tanto mal, es decir, con la predicación de su Palabra. Así que Israel era por entonces el pueblo predilecto de Dios, y todos los demás considerados como extranjeros. Él era conocido, defendido y amparado por Dios; todos los demás, abandonados en las tinieblas. Israel consagrado a Dios; los demás, excluidos y alejados de Él.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo ordenado para la restauración de todas las cosas (Gál.4:4), y se manifestó aquel Reconciliador de los hombres con Dios y, derribado el muro que por tanto tiempo había tenido encerrada la misericordia de Dios dentro de las fronteras de Israel, fue anunciada la paz a los más alejados, igual que a los que estaban cerca, para que reconciliados todos con Dios, formasen un solo pueblo (Ef.2:14-18). Por eso ya no hay distinción alguna entre griego y judío (Rom. 10:12; Gál. 3:28), entre circuncisión e incircuncisión (Gál. 6:15) «sino que Cristo es el todo, y en todos» (Col. 3:11), al cual le son dados por herencia las naciones, y como posesión los confines de la tierra, para que sin distinción alguna domine desde un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra (Sal. 2:8; 72:8, etc.).
La vocación de los paganos
Por tanto, la vocación de los gentiles es una admirable señal por la que se ve claramente la excelencia del Nuevo Testamento sobre el Antiguo. Fue anunciada en numerosos y evidentes oráculos de los profetas; pero de tal manera, que su cumplimiento lo reservaban para el advenimiento del Reino del Mesías. Ni Jesucristo mismo, al principio de su predicación quiso abrir las puertas a los gentiles, sino que retardó su vocación hasta que, habiendo cumplido cuanto se relacionaba con nuestra redención, y pasado el tiempo de su humillación, recibió del Padre un Nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla (Flp. 2:9).
Por esto decía a la cananea: «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (Mt. 15:24) Y por eso no permitió que los apóstoles, la primera vez que los envió, pasasen estos límites: «Por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel» (Mt. 10:5-6); porque no habían llegado el tiempo y el momento oportunos.
Y es muy de notar que, aunque la vocación de los gentiles había sido anunciada con tan numerosos testimonios, sin embargo, cuando llegó la hora de comenzar a llamarlos, les pareció a los apóstoles algo tan nuevo y sorprendente, que lo creían una cosa prodigiosa. Al principio se les hizo difícil, y no pusieron manos a la obra sin presentar primero sus excusas. No debe maravillarnos, pues parecía contra razón, que el Señor que tanto tiempo antes había escogido a Israel entre todos los pueblos del mundo, súbitamente y como de repente hubiese cambiado de propósito y suprimiese aquella distinción. Es verdad que los profetas lo habían predicho, pero no podían poner tal atención en las profecías, que la novedad de la cosa no les resultase bien extraña. Los testimonios que Dios había dado antes de la vocación de los gentiles, no eran suficientes para quitarles todos los escrúpulos. Porque, aparte de que había llamado muy pocos gentiles a su Iglesia, a esos mismos los incorporó por la circuncisión al pueblo de Israel, para que fuesen como de la familia de Abraham; en cambio, con la vocación pública, que tuvo lugar después de la ascensión de Jesucristo, no solamente se igualaba los gentiles a los judíos, sino incluso parecía que se los ponía en su lugar, como si los judíos hubiesen dejado de existir; y tanto más extraño era que los extranjeros, que habían sido incorporados a la Iglesia de Dios, nunca habían sido equiparados a los judíos. Por eso Pablo, no sin motivo, ensalza tanto este misterio, que dice: «había estado oculto desde los siglos y edades», y hasta llena de admiración a los ángeles (Col. 1:26).
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino