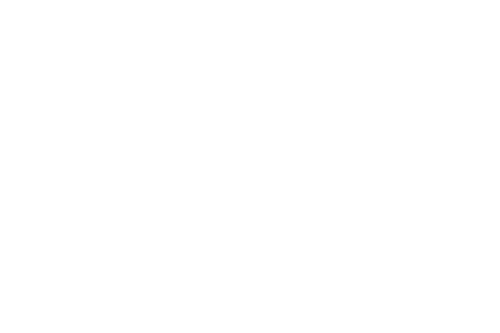por PHILIP EDGCUMBE HUGHES
Aun cuando resulta indudablemente cierto lo que declara Pablo, que Dios no escoge a muchos hombres sabios y poderosos, sino más bien a aquellos a quienes el mundo considera locos y débiles, para la grandeza de Su sabiduría y su poder, con todo, el mismo lenguaje del Apóstol indica que, de vez en cuando, personas—aunque «no muchos»— de una extraordinaria capacidad son elegidos como instrumentos para bendición de la iglesia de Cristo. Esto se hizo particularmente evidente en la época de la gran Reforma del siglo XVI, cuando, aunque la gran mayoría de los que salieron de las filas de la Reforma, tanto en Inglaterra como en el Continente, no pudiesen presumir de grandes dones ni gracias, Dios llamó para guía de Su pueblo a hombres que fueron sobresalientes por su inteligencia y personalidad. En la compañía de eminentes cristianos, tales como Lutero, Knox, Cranmer y otros, Juan Calvino ostenta una honrosa posición. Calvino, ciertamente, poseyó con toda probabilidad el intelecto más penetrante y la pluma más poderosa de las grandes mentes, cristianas o seculares, que han aparecido, como altas cumbres de montañas, durante los siglos de esta era de gracia. La primera cosa —puramente externa— que sorprende de Calvino es el haber sido un escritor prolífico de gigantesca dimensión. Sus obras llenan más de cincuenta volúmenes. No es que haya en este simple hecho nada único, ya que otros escritores han demostrado ser no menos productivos. Ni es que haya necesariamente nada particularmente meritorio en la composición de muchos volúmenes, excepto que ello indica una gran capacidad para el trabajo y la aplicación. Ciertamente que es mejor para un hombre que produzca un buen libro que un centenar de macizos volúmenes de poco peso o contenido.
En Calvino, las cualidades de un gran escritor estuvieron mezcladas en un notable grado: fuerza lógica, economía del discurso, claridad de estilo, vigor de expresión, imaginación y convicción de sinceridad. Es importante resaltar, sin embargo, que, aunque estudioso y retraído por naturaleza, Calvino fue, en todo el curso de su ministerio, contrario a sus condiciones de estudioso erudito y de hombre apartado. En un pasaje autobiográfico de mucho interés, encontrado en el prefacio a su comentario de los Salmos, explica cómo siendo joven era «obstinadamente adicto a las supersticiones del papismo», pero que por una súbita conversión Dios conquistó su mente a una dócil condición. «Habiendo así adquirido un gusto por la verdadera piedad —dice—, me sentí inflamado con un intenso deseo de hacer progresos en ella, aunque sin abandonar mis otros estudios, que continué con no menos ardor. No había pasado un año antes de que todos los que tenían el deseo de una doctrina más pura vinieran continuamente hacia mí, aun siendo un novicio y un novato en la materia, para aprender. Siendo reservado por naturaleza y amante de la paz y del retiro, comencé entonces a buscar algún apartamiento; pero, a pesar de ello, todos mis retiros se convirtieron en clases públicas. Aunque mi único propósito era vivir apartado y desconocido, Dios me condujo a una tal situación que no me dejó estar en calma en ningún lugar hasta que, contrariamente a mi natural disposición, surgí a la luz pública.»
Calvino nos explica más adelante cómo, después de la publicación en 1536 de la primera edición de sus Instituciones de la Religión Cristiana, decidió abandonar Basilea, donde estaba entonces, y llevar una tranquila existencia en Estrasburgo. La guerra emprendida entre Francisco I y Carlos V, no obstante, le obligó a dar un gran rodeo en su camino, llevándole a Ginebra. No quería pasar en aquella ciudad más de una noche. Pero su compatriota, el fogoso Guillermo Farel, fue informado de su llegada quien inmediatamente fue a buscarle a la hospedería en que se alojaba. «Cuando comprendió que yo había puesto mi corazón en estudios privados y dándose cuenta de que no conseguía nada con sus súplicas —nos cuenta Calvino—, procedió a proferir una imprecación en el sentido de que Dios condenaría mi reclusión y mi aislamiento si yo no aportaba mi ayuda cuando la necesidad era tan urgente. Me sentí tan aterrado que desistí del viaje que había emprendido; pero, consciente de mi apocamiento y mi timidez, no me até a ninguna promesa para cualquier particular cometido.» Bajo tales circunstancias es como se produjo la famosa asociación de Calvino con la ciudad de Ginebra y empezó una tarea que fue negándole implacablemente su gusto por los estudios privados y el aislamiento que tan fuertemente deseaba.
Pero el vehemente deseo del Reformador por una existencia pacífica y retirada no se extinguió, ya que cuando en el año 1538 fue forzado a abandonar Ginebra, esta eventualidad le ocasionó una gran satisfacción más bien que una pena, puesto que entonces se sintió relevado de los cuidados y las responsabilidades de un cargo público, y, de acuerdo con tal situación, buscó una vez más el aislamiento privado de un erudito. Como escribió al cardenal Sadoleto al año siguiente, la cúspide de sus deseos habría sido «disfrutar del sosiego de la literatura en una situación libre y algo honorable». Pero en Estrasburgo, a donde se trasladó, al igual que en Ginebra, había un hombre esperando pronunciar otra imprecación sobre él por su falta de deseo en aceptar el nombramiento para un cargo público de pastor de almas. Esta vez era Martín Bucero quien amenazó a Calvino con el ejemplo del profeta Jonás, que se había apartado de la obediencia de la voluntad de Dios.
Tres años más tarde quedó abierto para Calvino el retorno a Ginebra. El volver sobre sus pasos suponía para él —y lo sabía muy bien— volver a hallarse implicado en un tráfico tremendo de cuestiones públicas y buscó toda clase de excusas para evitar el traslado. Esta falta de inclinación era la consecuencia de su natural timidez, y no cobardía (que es muy diferente), ni tampoco despego por el bienestar de la iglesia de Ginebra. Ciertamente, el bienestar de aquella iglesia significaba mucho para Calvino, de tal forma que, como dijo entonces, «habría dado su vida, de ser preciso, para tal fin». No, Calvino no fue jamás un cobarde, y mucho menos cuando «un solemne y consciente sentido del deber» prevalecía en él, para volver al rebaño del cual había sido apartado. Pero lo hizo así «con pena, muchas lágrimas y gran ansiedad», ya que este valiente servidor de Dios imaginó algo de las severas pruebas y trabajos que le aguardaban en aquella ciudad, de la cual, de entonces en adelante, nunca se vería libre.
Calvino no fue un autor cuyas actividades literarias tuvieran lugar en la sosegada soledad de un claustro o academia, con su diario descanso para una meditación ininterrumpida. Por el contrario, su voluminosa producción escrita fluyó de su pluma, o fue dictada, en medio de (casi valdría la pena decir a despecho de) una casi aplastante presión de otras exigencias sobre su tiempo y su energía; para no mencionar la serie de enfermedades que tan frecuentemente asaltaron su frágil estructura física. Escribiendo a Farel en febrero de 1550, se queja de la pérdida de una gran cantidad de tiempo que habría podido emplear en diversos trabajos y que ha perdido en sus enfermedades, una tos fatigante y asmática, catarro crónico, la tortura de la jaqueca y la gastritis.
Pero, por lo mismo que Calvino no era cobarde, tampoco era un hipocondríaco. Nunca se condujo como un inválido, sino que constantemente trabajó sin descanso; sin regatear esfuerzo y sin cuidarse en absoluto de su delicada salud. Su íntimo amigo Theodoro Beza nos dice cómo, incluso cuando en 1558 una grave enfermedad le impidió predicar y dar conferencias, privándole además de otros deberes cívicos y pastorales, empleó días enteros y noches dictando o escribiendo cartas. «No tenía otra expresión más frecuentemente en sus labios —dice Beza— que «la vida se haría imposible si tuviese que pasarla en la indolencia». Cuando sus amigos le rogaron que se ahorrase, mientras estaba enfermo, la fatiga de dictar o escribir, Calvino respondía: «¿Es que queréis que el Señor me encuentre perezoso?» En 1563, un año antes de su muerte, «las enfermedades de Calvino se habían agravado mucho» —escribe Beza— y eran tantas que resultaba imposible casi creer que tan fuerte y noble mente pudiese seguir cobijándose en un cuerpo tan frágil, tan agotado por el trabajo y quebrantado por los sufrimientos. Pero ni aun así pudo ser convencido de que se cuidase. Por el contrario, si en alguna ocasión se abstuvo de sus deberes públicos (y nunca lo hizo sin una gran renuencia), permanecía en su casa respondiendo las numerosas consultas que se le hacían o fatigaba a sus secretarios de tanto dictarles, sin desmayar un momento.
Uno de esos secretarios, Nicolás de Gallars, que por dieciséis años disfrutó de la íntima amistad del Reformador, habla de él como sigue (en su dedicación epistolar al comentario de Calvino sobre Isaías al impresor Juan Crispin): «Ciertamente, no puedo encontrar palabras para expresar cuantos trabajos, desvelos y solicitudes ha soportado, con qué fidelidad y sabiduría ha atendido a los intereses de todos, con qué franqueza y cortesía ha recibido a aquellos que le han visitado, con qué presteza y claridad ha respondido a aquellos que le han consultado sobre las más diversas materias, con qué inteligencia, tanto en privado como en público, resolvió las difíciles y complicadas cuestiones que se le planteaban, con qué gentileza consoló a los afligidos y alegró a los tristes y a los débiles, con qué firmeza resistió a sus adversarios y con qué energía estaba acostumbrado a refrenar a los soberbios y los obstinados. Con qué lucidez mental soportó la adversidad, qué moderaciones ejerció en la prosperidad y, en resumen, con cuánta capacidad y alegría llevó a cabo todas sus obligaciones y dedicaciones, propias de un fiel servidor de Dios. Para que ninguno pudiera pensar que el ardor de mis alabanzas hacia él me hace decir esto, consideremos los hechos reales de su vida, que excede a todo lo que pueda decirse o pensarse. Aparte de sus escritos, que aportan un estupendo testimonio de sus virtudes, se hicieron y se dijeron muchas cosas por él que no pueden ser conocidas por todos, como lo fueron para los que estuvieron presentes cuando fueron dichas o hechas.»
Extracto del libro: «Calvino, profeta contemporáneo».