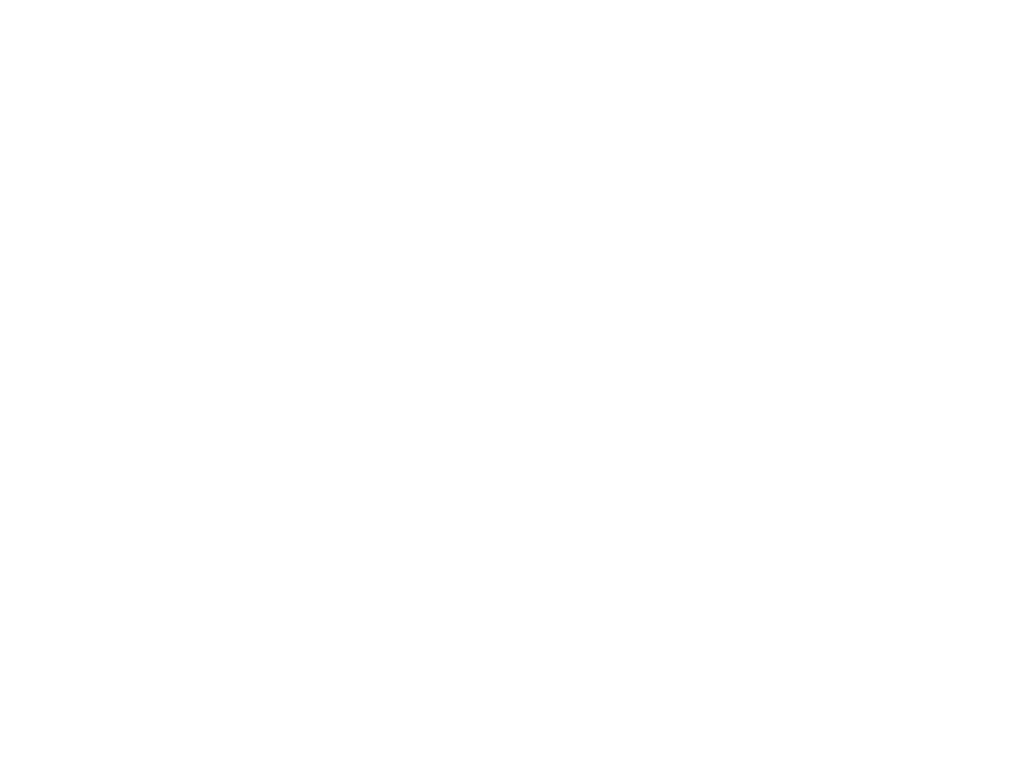Como lo que parece perfecto en nosotros mismos, en ninguna manera tiene que ver con la perfección divina, de aquí procede aquel horror y espanto con el que, según dice muchas veces la Escritura, los santos han sido afligidos y abatidos siempre que sentían la presencia de Dios. Porque vemos que cuando Dios estaba alejado de ellos, se sentían fuertes y valientes; pero en cuanto Dios mostraba su gloria, temblaban y temían, como si se sintiesen desvanecer y morir.
De aquí se debe concluir que el hombre nunca siente de verdad su bajeza hasta que se ve frente a la majestad de Dios. Muchos ejemplos tenemos de este desvanecimiento y terror en el libro de los Jueces y en los de los profetas, de modo que esta manera de hablar era muy frecuente en el pueblo de Dios: «Moriremos porque vimos al Señor» (Jue. 13:22; Is. 6:5; Ez. 1:28 y 3:14 y otros textos). Y así la historia de Job, para humillar a los hombres con la propia conciencia de su locura, impotencia e impureza, aduce siempre como principal argumento, la descripción de la sabiduría, poder y pureza de Dios: y esto no sin motivo. Porque vemos cómo Abraham, cuanto más llegó a contemplar la gloria de Dios, tanto mejor se reconoció a sí mismo como polvo y ceniza (Gn. 18:27); y cómo Elías escondió su rostro no pudiendo soportar contemplarle (1 Rey. 19:13); tanto era el temor que los santos sentían con su Presencia. ¿Y qué hará el hombre, que no es más que podredumbre y hediondez, cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su rostro por el impacto de su Gloria? (ls.6:2). Por esto el profeta Isaías dice que el sol se avergonzará y la luna se confundirá, cuando reine el Señor de los Ejércitos (ls. 24:23 y 2:10, 19); es decir: al mostrar su Luz y al hacerla resplandecer más de cerca, lo más claro del mundo quedará, en comparación con ella, en tinieblas.
Por tanto, aunque entre el conocimiento de Dios y de nosotros mismos haya una gran unión y relación, el orden para la recta enseñanza requiere que tratemos primero del conocimiento que de Dios debemos tener, y luego del que debemos tener de nosotros mismos.
—
Extracto del libro: “Institución de la Religión Cristiana”, de Juan Calvino