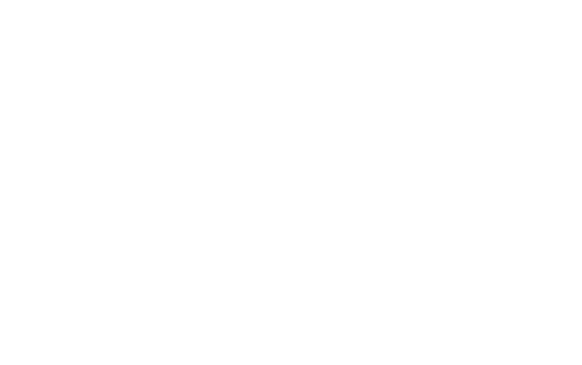La historia no es un ciclo ni una rueda giratoria sin fin, sino un orden de acontecimientos que involucra un progreso hacia su propósito señalado por Dios, es decir, la realización del Reino de Dios. Esto se expresa en el reinado de Cristo sobre los ciudadanos de la iglesia, pero también en su gobierno sobre todos los reinos de esta tierra, los que el Padre ha entregado al Hijo
Consideremos La Ciudad de Dios (De Civitate Dei, 413-426 D.C.) la cual, junto con las Confesiones, es la más famosa de las obras de Agustín. Cuando Roma cayó en el año 410 los paganos dijeron que se debió al hecho de que los antiguos sacrificios habían sido proscritos por los cristianos. Esto despertó el celo de Agustín por la casa de Dios. Aunque el cuidado de todas las iglesias en su diócesis pesaba grandemente sobre él, y de tiempo en tiempo su atención era desviada por la necesidad de escribir tratados menos apologéticos, por fin terminó veintidós libros a la edad de setenta y dos años y los llamó «La Ciudad de Dios». Tomó el nombre del Salmo 87:3: “¡Cosas gloriosas se han dicho de ti, Ciudad de Dios”. En los primeros cinco libros Agustín refuta el argumento de que la felicidad humana depende de la adoración de deidades paganas y que descuidar este culto trae desastres. Segundo, se dirigen cinco libros contra aquellos que admiten que las adversidades han aparecido en la historia antes de esto, y que la adoración es importante para la vida futura. Con esta apologética negativa terminada Agustín presenta una defensa positiva del cristianismo en los restantes doce libros. Cuatro tratan con el origen de los dos reinos, cuatro con sus respectivos desarrollos, y cuatro presentan el fin señalado de estos reinos.
En realidad las dos ciudades son dos entidades metafísicas; es decir, uno no puede encontrarlas en la tierra o en el mar ni en cosas concretas. Tienen una existencia espiritual, son fuerzas espirituales que estan en oposición. En su Comentario sobre el Génesis (394 D.C.), Agustín había presentado los dos amores, los cuales son el origen de la oposición (XI, 20). Por lo tanto, los dos estados están basados en una antítesis, que es radical (que desciende hasta la raíz). No mucho después, en su tratado Sobre Catequizar a los no Instruidos (400 D.C.), Agustín nombra los dos reinos alegóricamente, Jerusalén y Babilonia. En el primero los ciudadanos son todas las personas santificadas que han sido, las que son ahora y las que serán, de las cuales nuestro Señor Jesús es Rey.
Jerusalén significa la comunión de los santos. Babilonia, por otra parte, significa la comunión de los impíos, pues Babilonia significa confusión. Estos dos reinos se encuentran en la raza humana desde su principio, entremezclándose mutuamente a través de los cambios del tiempo, hasta el juicio final (31, 36, 37). Está claro como el cristal que el propósito principal de Agustín no es simplemente contestar al virulento ataque de los paganos en contra de la iglesia después del saqueo de Roma, sino que más bien es mostrar la naturaleza radical de la antítesis básica bajo la figura de dos ciudades. La naturaleza de estas ciudades es presentada de esta manera: “En consecuencia, dos ciudades han sido formadas por dos amores: la terrenal por el amor al yo, incluso sobre el desprecio a Dios; la celestial por el amor de Dios, incluso sobre el desprecio al yo. La primera, en una palabra, se gloría en sí misma, la última, en el Señor. Pues la una busca gloria de los hombres; pero Dios es la más grande gloria de la otra, el testimonio de la conciencia. La una levanta su cabeza en su propia gloria; la otra dice a su Dios, “Mas tú, Jehová, eres. mi gloria, y el que levanta mi cabeza” (Sal. 3:3).
La una se deleita en su propia fuerza, representada en las personas de sus gobernantes; la otra dice a su Dios, “Te amo, oh Jehová, fortaleza mía”. (Sal. 18:1). Y por lo tanto, los hombres sabios de una ciudad, viviendo según el hombre, han buscado ganancia para sus propios cuerpos o almas, o ambos, y aquellos que han conocido a Dios «no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido; profesando ellos mismos ser sabios,»– es decir, gloriándose en su propia sabiduría y siendo poseídos por el orgullo – «se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles». Pues eran líderes o seguidores de la gente en adorar imágenes, «honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos» (Rom. 1:21-25). Pero en la otra ciudad no hay sabiduría humana, sino solamente santidad, la cual ofrece la adoración debida al verdadero Dios, y busca su recompensa en la sociedad de los santos, la de los santos ángeles lo mismo que de los hombres santos, «para que Dios sea todo en todos» (I Cor. 15:28) (Libro XIC, Cap. 28).
Este es verdaderamente el cuadro del reino en el cual Cristo es soberano. Originalmente no había sino solo un reino donde Dios era reconocido y adorado en perfección sin pecado por los ángeles. Entonces vino la traición en los cielos, luego la traición del hombre sobre la tierra, de manera que ahora la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente están viviendo en yuxtaposición en este mundo. Una busca caminar en el espíritu, la otra vive según la carne (XIV, 1, 4; X V, 1).
En el reino de este mundo (civitas terrena), el principio de orden se encuentra en el amor al yo (amor sui), que busca la satisfacción de las necesidades físicas, la preservación del individuo y de la raza. La actitud y marca distintivas del reino mundano es la codicia de la posesión, la que en su desarrollo natural corrompe la personalidad, la familia y los estados. Sin embargo, la mente secular valora un cierto orden mecánico que llega a expresarse en la paz de la familia, de la ciudad y del estado (pax domestica, pax civica, Pax Romana). La familia, que depende de la unión del hombre y la mujer es el semillero de la ciudad, la cual a su vez desarrolla al estado imperial. El común denominador entre estos tres es el hecho que dependen para su existencia de la voluntad del hombre, y de un interés común en algún bien, como por ejemplo, la justicia.
Está claro que Agustín no tiene la intención de decir que el Estado secular busca solo las cosas materiales; está más bien interesado con aquello que es temporal, lo que está relacionado con la vida mortal. La actitud de posesión en lugar de la de mayordomía presagia la explotación, la que lleva a luchas y guerras internas. Así el corazón gobierna los corazones de los hombres. Las naciones más grandes simplemente han sido bandoleras a gran escala (IV, 6). El conflicto es el acompañamiento inevitable de la sociedad secular organizada; de allí que los logros se vuelvan ilusorios y transitorios (XV, 4, 5). Desde el principio los edificadores de la ciudad mundana han sido fratricidas, como se puede ver en Caín, y, según la leyenda Romana, Rómulo, el fundador de Roma, también mató a su hermano.
La creación del Panteón, que representaba al politeísmo pagano, no fue sino un intento de racionalizar y justificar el orden de temor y explotación, presentando una especie de ideología del poder. Pero la seguridad era una ilusión; la superstición de hoy se transformó en el culto de mañana, mientras el uso de la religión como instrumento de la disciplina social fue su destrucción. Los dioses paganos eran incapaces de proporcionar normas válidas para la moralidad, puesto que sus ritos sagrados eran de lo más descarados. Los dioses siempre son simplemente usados, puestos al servicio de un conocimiento que es carnal (scientia) el cual, en lugar de revelar la verdad (sapientia) simplemente disimula la ignorancia.
Por otro lado, el orden en la Ciudad de Dios es el orden del amor. Aquí el amor por el poder se convierte en el poder del amor. Este es un don de gracia y encuentra su expresión en pensar los pensamientos de Dios a la manera de Él, imitando la encarnación, como Warfield lo expresara una vez. La justificación por la fe significa la regeneración del individuo e implica la reforma social.
Relación entre la Iglesia y el Estado
Aunque, como se señaló antes, los dos reinos no llegan a expresarse en realidades concretas en la historia, ellos sí tienen sus exponentes aquí en la tierra. La Civitas Dei es revelada en el Israel del Antiguo Testamento y en la iglesia del Nuevo Testamento, Cristo en promesa y cumplimiento. La Civitas Terrena halló su cristalización en Asiria en el Este y en Roma en el Oeste. Antes de Cristo no se hallaba ningún ciudadano del reino de Dios en el reino terrenal; ahora están mezclados, aunque los mundanos predominan en los estados políticos.
Esto no ha impedido el bien en los estados terrenales, pues Dios ha manifestado en el glorioso imperio de Roma lo que puede alcanzarse como virtudes civiles incluso aparte de la verdadera religión para que, cuando ésta llegase, los hombres pudieran hacerse ciudadanos de aquel otro estado, cuyo Rey es la verdad, cuya ley es el amor, y cuya duración es para siempre. Aunque Agustín no es siempre claro en este tema, no obstante en el cuadro total podemos decir que la iglesia no puede ser identificada con el reino de Dios. La Iglesia y el Estado no pueden ser equivalentes porque hay muchos hipócritas en la primera, miembros de la civita terrena. Sin embargo, aunque los dos no pueden ser idénticos, en la Iglesia está concentrada la apariencia del reino. De igual manera, el reino de este mundo (civitas terrena) se revela en los estados políticos, pero no puede ser identificado con ellos. Es incluso concebible que pudiese llegar a haber un estado conformado exclusivamente de ciudadanos de la civitas dei.
En resumen, la filosofía política de Agustín era un desarrollo natural de su conversión y de su penetrante visión mental obtenida de la revelación. Puesto que el hombre y su mundo son derivados y dependientes del creador sus significados también son definidos por Dios. La historia no es un ciclo o una rueda giratoria sin fin sino un orden de eventos que involucra progreso hacia su propósito señalado por Dios, a decir, la realización del reino de Dios. Esto se expresa en el reinado de Cristo sobre los ciudadanos de la civitas dei, pero también en su gobierno presente sobre todos los reinos de esta tierra, los que el Padre ha entregado al Hijo.
—
Extracto del libro El Concepto calvinista de la Cultura, por Henry R. Van Til (1906-1961)