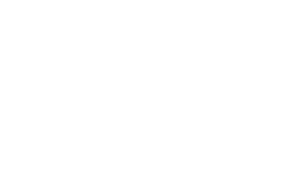Desde los inicios de la iglesia cristiana hasta bien entrado el Siglo XVIII, la gran mayoría de los cristianos de todas las denominaciones reconocieron las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento como la Palabra de Dios. Dios hablaba en estos libros. Y porque Dios hablaba en las Escrituras -como no lo hacía en ningún otro lado de la misma forma- todos los que decían ser cristianos reconocían la Biblia como la autoridad divina integradora, un cuerpo de verdad objetiva que trascendía el entendimiento subjetivo. En estos libros, los actos salvíficos de Dios en la historia son relatados por seres humanos para que podamos creer. Y todos los acontecimientos que tienen lugar en esa historia son divinamente interpretados para que los hombres y las mujeres puedan entender el evangelio y responder a él con inteligencia, tanto en el pensamiento como en la acción. La Biblia es la Palabra de Dios escrita. Como la Biblia es la Palabra de Dios, las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen autoridad y son infalibles.
La perspectiva de los primeros dieciséis siglos:
En los documentos de la iglesia primitiva encontramos varias afirmaciones que sustentan la existencia de este concepto tan elevado sobre las Escrituras. Ireneo, que vivió y escribió en Lyon, a principios del siglo II, escribió que debíamos estar «convencidos que las Escritura son perfectas, ya que fueron habladas por la Palabra de Dios y su Espíritu.»
Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, dijo que «no debemos pronunciar ni la afirmación más casual sin las Sagradas Escrituras; ni nos debemos dejar desviar por ninguna probabilidad o artificio oral… Porque la salvación en la que creemos no depende de un razonamiento ingenioso, sino de la demostración de las Sagradas Escrituras»
Agustín, en una carta a Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, dice: «Yo… creo con certeza que ninguno de los autores se ha equivocado al escribirlos. Cuando encuentro algo en los libros que parece contradecir la verdad, concluyo que los textos son corruptos o que el traductor no tradujo fielmente lo que decía, o que yo no he podido comprenderlo…
Los libros canónicos están libres de cualquier falsedad. Y en su tratado «Sobre la Trinidad» nos advierte: «No debéis estar dispuestos a acatar mis escritos como lo haríais si fueran las Escrituras canónicas; porque en éstas, cuando descubráis hasta lo que antes no creíais, creedlo sin titubear”. Lo mismo sucede con Lutero. Algunas personas sostienen que Lutero al referirse a la Biblia como «la cuna de Cristo» quería decir que creía en una revelación dentro de la Biblia (no en una que era idéntica a ella) y que tenía a las Escrituras en menor estima que el Cristo del que hablaban. Es por esto que algunos entienden que no toda la Biblia es la Palabra de Dios. Pero esto es un error. La frase de Lutero, «la cuna de Cristo», ocurre al final del tercer párrafo en su «Prefacio al Antiguo Testamento». Como ha demostrado el fallecido académico luterano J. Teodoro Mueller, Lutero está en realidad defendiendo el valor del Antiguo Testamento para los cristianos. Lejos de estar despreciando las Escrituras, Lutero lo que intenta es «expresar su más reverente estima hacia las Sagradas Escrituras, que le ofrecen al hombre la bendición suprema de la salvación eterna en Cristo».
El mismo Lutero dice: “Ruego y advierto a cada cristiano piadoso que no se deje ofender por la sencillez del lenguaje y algunas historias que hallará aquí (en el Antiguo Testamento). Que nunca dude, por más sencillas que parezcan ser, que son las mismas palabras, obras, juicios, y hechos de la gran majestad, poder, y sabiduría de Dios.”
Y en otro lugar Lutero dice que “las Escrituras, aunque también fueron escritas por hombres, no son de los hombres ni provienen de los hombres, sino de Dios”. Y otra vez, «Debemos diferenciar entre la Palabra de Dios y la palabra de los hombres. La palabra de los hombres es poco sólida, flota en el aire y pronto se desvanece; pero la Palabra de Dios es más grande que el cielo y la tierra, más grande que la muerte y el infierno, porque forma parte del poder de Dios, y permanece para siempre».
Y en algunas ocasiones Calvino es aun más explícito. Al hacer un comentario sobre 2ª de Timoteo 3:16, el reformador genovés sustenta esta posición: “Este es el principio que distingue nuestra religión de las otras, que sabemos que Dios nos ha hablado y estamos plenamente convencidos que los profetas no hablaron de sí sino, como órganos del Espíritu Santo profirieron sólo lo que les había sido comisionado desde el cielo. Todo aquel que desee beneficiarse de las Escrituras debe aceptar primeramente este principio: que la Ley y los profetas no son enseñanzas dadas por los hombres según les plazca, o producidas por las mentes de los hombres, sino que fueron dictadas por el Espíritu Santo”. Y concluye: «Le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, ya que Él es su única fuente y no hay nada de origen humano mezclado en esta fuente.»
En su comentario de los Salmos, se refiere a la Biblia como «la regla segura e inequívoca» (Sal 5:11). Juan Wesley dice lo mismo. «La Escritura, entonces, es una regla suficiente en sí misma, entregada al mundo por hombres divinamente inspirados».
Es una gloria de la iglesia de los primeros XVI y XVII siglos que los cristianos de todo lugar, por encima de sus diferencias de opinión sobre teología o en cuestiones relativas al orden eclesial, mostraron al menos una alianza mental con la Biblia como la autoridad suprema e infalible para el cristiano. Podría ser descuidada; podría haber desacuerdos sobre sus enseñanzas; hasta podría ser contradicha; pero era la Palabra de Dios.
Era la única regla infalible en cuanto a la fe y la práctica.
—
Extracto del libro «Fundamentos de la fe cristiana» de James Montgomery Boice