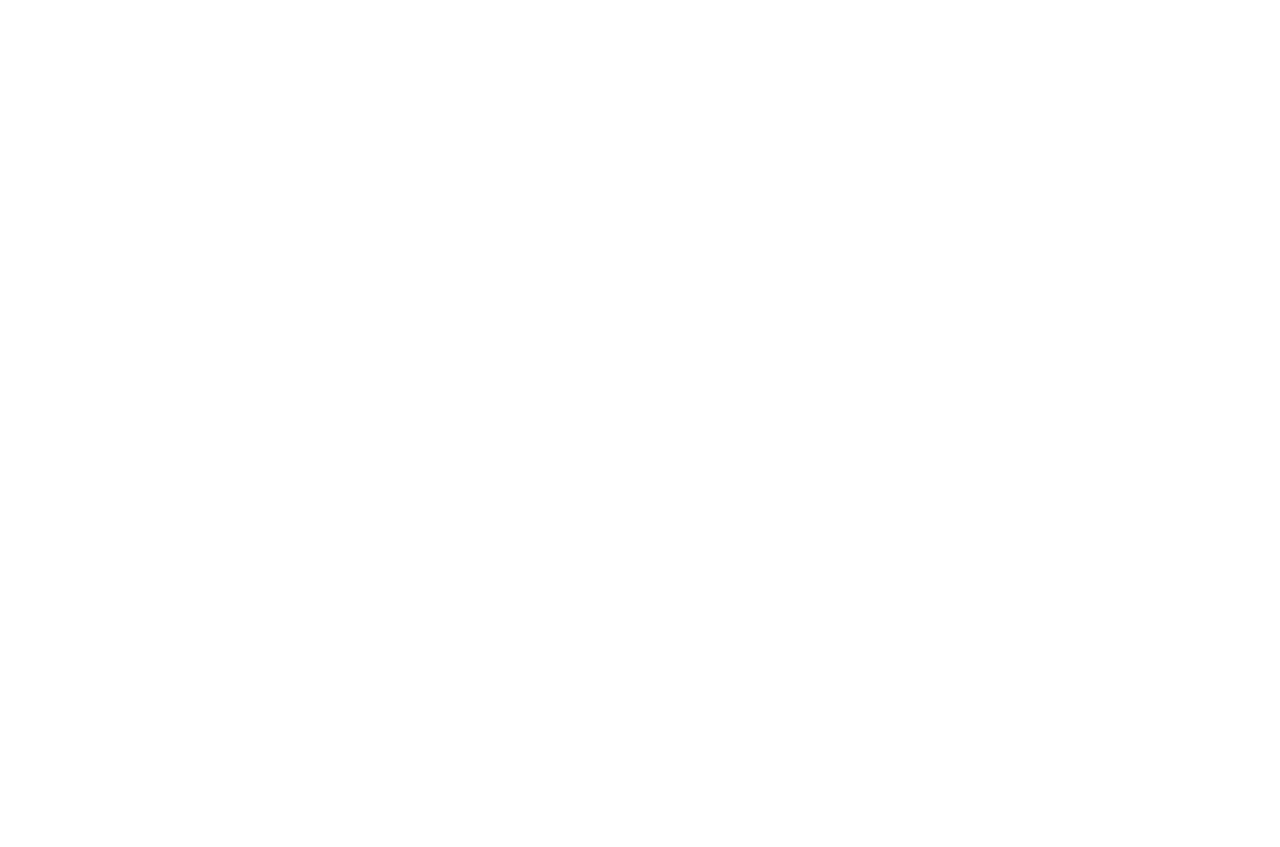“Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”— Rom 10:10.
Calvino, bellamente y con todo detalle, dice que el objeto de la fe salvadora no es otro que la persona del Mediador, y siempre bajo la cobertura de la Sagrada Escritura. Esto debería ser aceptado incondicionalmente. Por lo tanto, la fe salvadora es posible únicamente en los hombres pecadores, y mientras ellos se mantengan como tales.
Suponer que la fe salvadora ya existía en el Paraíso, es destruir el orden de las cosas. En cierto sentido, en el paraíso no existía necesidad de salvación, porque había felicidad pura y sin estorbos; y para el desarrollo de esta felicidad hacia una gloria aún mayor, no era la fe sino las obras, el instrumento designado. La fe pertenece al “Pacto de Gracia,” y únicamente a ese Pacto.
Por lo tanto, no puede decirse que Jesús tuvo una fe salvadora, porque Jesús no fue un pecador y, por lo tanto, no podía tener “esa confianza asegurada de que no sólo a otros, sino también a Él mismo, se le había dado la justicia del Mediador.” Sólo tenemos que conectar el nombre de Jesús con la descripción clara y transparente de la fe salvadora, dada por el Catecismo de Heidelberg, para demostrar cuán necio resulta que los teólogos éticos expliquen las palabras “Jesús, el Autor y Consumador de nuestra fe,” como si Él hubiera tenido fe salvadora tal como todo hijo de Dios.
De ahí que la fe salvadora resulte impensable en el cielo. La Fe es salvadora; y aquel que es salvado ha obtenido la finalidad de la fe. Él ya no camina más por fe, sino por vista. Por lo tanto, debe ser entendido a cabalidad, que la fe salvadora se refiere sólo a los pecadores; y que Cristo, bajo la cobertura de la Sagrada Escritura, es su único objeto. Por tanto, se deben distinguir cuidadosamente dos cosas: la fe en el testimonio respecto de una persona y la fe en esa persona en sí.
Haremos una ilustración. Un barco se encuentra listo para zarpar, pero no tiene capitán. Dos hombres se presentan ante el dueño del barco; ambos cuentan con excelentes recomendaciones firmadas por personas encomiables y dignas de confianza. El propietario del barco se encuentra totalmente convencido de la autenticidad absoluta de estas recomendaciones. Y sin embargo, a pesar de esta recomendación, uno de ellos resulta contratado y el otro es descartado. Al conversar con ambos, el propietario ha encontrado que el primero es un sujeto muy sensato, y le permitirá de buena gana a él, como propietario del barco, emitir órdenes durante la travesía; de hecho, el capitán mismo no tendrá que decir nada. Pero el otro hombre, un marinero de verdad, exigió control absoluto de la nave, de lo contrario, no tomaría ninguna responsabilidad. Y, dado que el propietario del barco disfrutaba el dar órdenes, prefirió al capitán sumiso y manejable y desestimó al rudo marinero. En consecuencia, mientras el manso capitán obedecía órdenes durante la primera travesía, perdió el barco; mientras que el barco rival, capitaneado por aquel marinero, volvió a casa repleto con un rico cargamento.
Se distinguen aquí dos tipos de fe. En primer lugar, la presencia o ausencia de fe en la recomendación presentada; en segundo lugar, la presencia o ausencia de fe en las personas a quienes se refiere esta recomendación.
En la ilustración, la fe de la primera clase fue perfecta. Esas recomendaciones fueron aceptadas como auténticas; el propietario del barco tuvo una fe perfecta en las firmas. Y sin embargo, lo siguiente que ocurrió fue que él no estuvo dispuesto a delegar su propiedad a alguno de estos capitanes. Esto requería de otra fe; no sólo fe en el contenido de esos documentos, sino también fe de que esos contenidos comprobarían ser ciertos en relación con la autoridad de su barco. De ahí que él examinara cuidadosamente a ambos hombres, y al descubrir que uno de ellos no dejaba lugar para su carácter firme, resultó natural que contratara a aquel que con su carácter halagaba el egoísmo del propietario. Y entonces, influenciado por este egoísmo, no puso esa segunda fe en la persona adecuada. Su vecino en cambio, no motivado de forma tan egoísta, mantuvo el objetivo en su mente, tuvo fe en el osado hombre de mar, y sus beneficios fueron fabulosos. Por lo tanto, ambos hombres tuvieron fe incondicional en las recomendaciones; pero uno, negándose a sí mismo, también tuvo fe en el excelente capitán; mientras que el otro, rechazando negarse a sí mismo, no la tuvo.
Aplica esto a nuestra relación con Cristo. Esa nave es nuestra alma. Se está sacudiendo sobre las olas y necesita un piloto. La travesía es larga y nos preguntamos: “¿Quién la capitaneará de manera segura?” Entonces, se presenta ante nosotros una declaración que concierne a Alguien que es extraordinariamente experto en el arte de guiar las almas, de manera segura hacia el puerto deseado. Esa declaración es la Sagrada Escritura, las cuales, a través de todas sus páginas, no ofrecen sino una sola y duradera declaración divina concerniente a la excelencia única de Cristo para conducir almas a puerto seguro. Con esta declaración ante nosotros, nos corresponderá entonces decidir si la aceptaremos o no. Su rechazo pone fin al asunto, de manera que Jesús nunca será el Guía de nuestra alma. Pero aceptarla, diciendo: “Creemos todo lo que está escrito,” permite continuar.
Esta confesión implica:
1) fe en la veracidad de la declaración,
2) fe en Dios, quien la entregó; y
3) fe en la verdad de su contenido
Pero esto no es fe salvadora, sino sólo fe en la declaración. Creer que eso resultará cierto en nuestro caso, en nuestras propias personas, es muy diferente. Esto no depende de la declaración, sino de si vamos a someternos a Aquel de quien ella habla. Aunque este capitán pilotea almas de forma segura por aguas muy profundas, Él no dirige todas las almas. Ellas deben ser capaces y estar dispuestas a someterse a Él de acuerdo a Sus demandas. Los que no están dispuestos, son dejados atrás y, tratando de pilotarse a sí mismos, perecen miserablemente. Por lo tanto, debemos someternos. Y esto requiere que dejemos de lado toda nuestra suficiencia, requiere la completa expulsión del ego. Mientras el ego se encuentre en nuestro camino, rehusaremos a Él como nuestro Guía espiritual; y tampoco creeremos en Su poder. Pero tan pronto como el ego sea arrojado fuera, el yo sea silenciado, y el alma se abandone a Él, la segunda fe despierta, y, estando sobre nuestras rodillas, exclamamos: “¡Señor mío y Dios mío!”
Es exactamente como nuestro Catecismo lo expresa claramente y con todo detalle: “Que la fe verdadera consiste en dos cosas: primero, un cierto conocimiento mediante el cual abrazo como verdad todo lo que Dios ha revelado en Su Palabra; pero también, una confianza garantizada, la cual es firme e inconmovible, operada por el Espíritu Santo en mi corazón mediante el Evangelio; de que no sólo a otros sino también a mí, la remisión de los pecados, la justicia eterna, y la salvación, me son ofrecidas gratuitamente de parte de Dios; simplemente de gracia, sólo por el bien de los méritos de Cristo.”
Examinando más de cerca lo que estos dos puntos tienen en común, nos encontramos, no con que uno es conocimiento y el otro es confianza, sino que ambos consisten en ser persuadidos. Con la declaración presentada ante él, el hombre natural se ve inclinado a rechazarla. Él tiene muchas objeciones. “¿Es auténtica?” “¿No es cierto que fue afectada por diversas modificaciones? ¿Puedo confiar en la veracidad de su contenido?” Por mucho tiempo, él continúa su resistencia, y dice: “Ningún hombre podrá jamás convencerme; creo en muchas cosas, pero no en esa escritura imposible.” Pero el Espíritu Santo continúa Su obra. Le muestra que está equivocado; y, aunque aún se resiste, se vuelve como un fuego en sus huesos hasta que la oposición se hace imposible, y él confiesa que Dios es verdadero y su declaración es legítima.
Sin embargo, esto no es todo. Él todavía carece de la segunda fe: si acaso esto se aplica a él personalmente. Él comienza con negarlo. “Esto no se refiere a mí,” dice; “Jesús no salva a un hombre como yo.” Pero entonces el Espíritu Santo se encuentra con él nuevamente. Él lo trae de vuelta a la Palabra. Sostiene la imagen del pecador salvado ante él hasta que se reconoce a sí mismo en esa imagen. Y aunque aún objeta, “No puede ser así; sólo me estoy engañando a mí mismo,” aun así, el Espíritu Santo persiste en persuadirlo hasta que, totalmente convencido, se apropia personalmente de Cristo y reconoce: “Bendito sea Dios, pues soy un pecador salvado.” Por tanto, no es primero el conocimiento y luego la confianza, sino que ambos son un convencimiento interior operado por el Espíritu Santo. Y el hombre que ha sido convencido de esta manera, cree. El que está convencido de la verdad de la declaración divina respecto del Guía de las almas, cree todo lo que se revela en las Escrituras. Y estando también convencido de que el pecador salvado descrito en las Escrituras es él mismo, cree en Cristo como su Fiador.
De ahí que la característica particular de la fe en sus dos etapas, es la de ser persuadido. La fe salvadora es un convencimiento, operado por el Espíritu Santo, de que las Escrituras son una declaración real respecto de la salvación de las almas, y que esta salvación incluye también mi alma.
¿Entonces está equivocado el Catecismo de Heidelberg, cuando habla de conocimiento y de confianza? No; pero se debería notar que no habla del origen de la fe, sino de su fruto y ejercicio, estando ello ya establecido. Estando convencidos de que las Escrituras son verdaderas, y creyendo la declaración divina con respecto a Cristo, poseemos a la vez conocimiento cierto e indubitable sobre estas cosas. Y estando persuadidos de que esa salvación incluye a mi alma, por causa de este convencimiento, yo poseo una confianza firme y segura de que el tesoro de la redención de Cristo es también mío.
De este modo, la fe tiene tres etapas:
1) conocimiento de la declaración;
2) certeza de las cosas reveladas; y
3) convencimiento de que esto me concierne personalmente a mí
Estas solían llamarse conocimiento, asentimiento y confianza; y estamos dispuestos a adoptarlas, pero deben usarse con cuidado. Por la primera sólo debe entenderse la obtención de conocimiento de forma independiente a la fe. De ahí que el Catecismo de Heidelberg la omita, por no pertenecer ella al poder de la fe, y sólo mencione asentimiento y confianza. Pues ese conocimiento cierto del cual habla, no es lo que los escolásticos ponen en primer plano como conocimiento; sino lo que ellos llaman asentimiento. El conocimiento no es la palabra contundente, sino la certeza. No es el conocimiento, sino la certeza del conocimiento lo que pertenece a la verdadera fe.
Por esa razón, algunos solían distinguir conocimiento y asentimiento, y los trataban por separado. Pues se debe recordar que los inconversos no entienden las Escrituras, ni pueden leer su declaración. Al no ser nacidos de agua y del Espíritu, no pueden ver el Reino de Dios. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por ello es que decimos enfáticamente que el hecho de que el conocimiento preceda a la fe y que la fe deba asentir a él, implica la iluminación del Espíritu Santo. Sólo bajo esa luz se puede ver la gloria de las Escrituras y comprender su belleza; sin esta luz, el conocimiento no es sino un obstáculo para el hombre natural. Aún así, no es parte de la fe, sino sólo una parte de la obra del Espíritu que hace posible la fe.
Una verdad o una persona no constituyen la fe, sino el objeto de ella; la fe en sí misma es el ser persuadidos cuando, una vez que toda oposición ha acabado, el alma ha obtenido indubitable seguridad. De ahí el absurdo absoluto de hablar de la fe de forma separada de las Escrituras, o dirigida sobre cualquiera que no sea Cristo; o de llamar fe a una tendencia universal del alma que clama por la salvación, para calmar su sed. Todo esto le roba a la fe su carácter. Cuando yo digo, “creo,” con ello quiero decir que esto o aquello es para mí un hecho indubitable. A fin de poder creer, uno tiene que estar seguro, convencido, persuadido, de lo contrario, no puede haber fe; y el fruto de este estar persuadido es conocimiento abundante, gloriosa confianza, y acceso al Señor.
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper