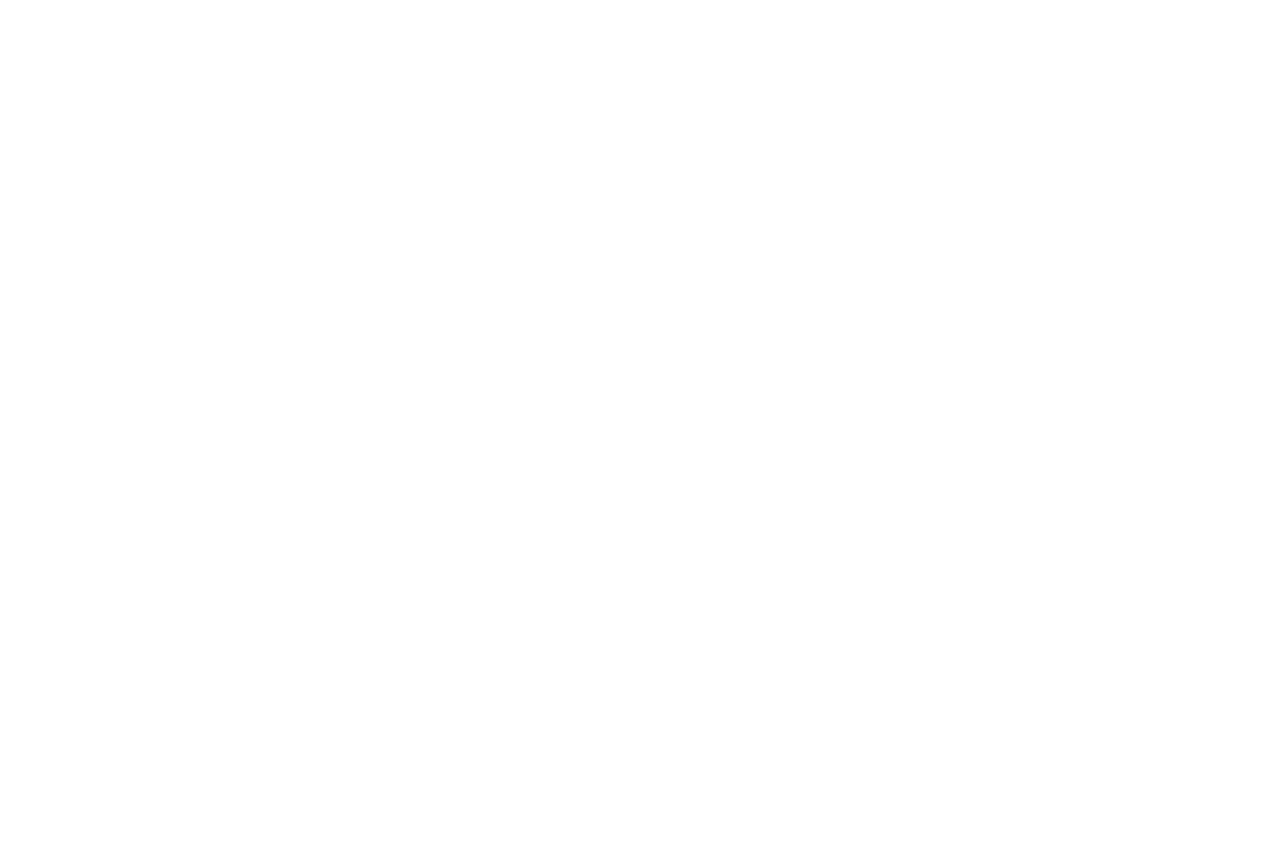“Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.”—Gen. 15:6.
El derecho afecta el estatus de un hombre. Siempre que la ley no haya demostrado su culpabilidad, ni lo haya condenado ni sentenciado, su estatus legal es el de un hombre libre y respetuoso de las leyes. Pero tan pronto se comprueba su culpabilidad en el tribunal y el jurado lo ha condenado, pasa a un estatus de ciudadano confinado y quebrantador de leyes. Lo mismo se aplica a nuestra relación con Dios. Nuestro estatus ante Dios es aquel del justo o del injusto. En el primero, no estamos condenados o nos libramos de la condenación. Aquel que aún está bajo condenación ocupa el estatus del injusto.
Por lo tanto, y vale la pena destacar, el estatus de un hombre depende, no de lo que es, sino de la decisión de las autoridades competentes en relación a él; no de lo que él es en realidad, sino de cómo se le tiene en cuenta.
Un empleado en una oficina siendo inocente es considerado sospechoso de malversación, y acusado ante un tribunal de justicia. Él se declara inocente; pero las sospechas en su contra son convincentes, y el juez lo condena. Ahora, a pesar de que no malversó, siendo inocente, se le considera culpable. Y como un hombre no determina su propio estatus, sino que su soberano o su juez lo determinan por él, el estatus de este empleado, aunque sea inocente, es, desde el momento de su condena, el de un violador de la ley. Y lo contrario puede ocurrir con la misma probabilidad. En ausencia de evidencia condenatoria el juez puede absolver a un empleado deshonesto, quien, a pesar de ser culpable y violador de la ley, aún retiene su estatus de ciudadano honrado y respetuoso de la ley. En este caso él es indigno, pero se le considera honorable. Por lo tanto, el estatus de un hombre no depende de lo que en realidad es, sino de lo que se le considera ser.
La razón es, que el estatus del hombre no tiene ninguna relación con su ser interior, sino sólo con la manera en que ha de ser tratado. Sería inútil que él mismo determinara esto, porque sus conciudadanos no lo recibirían. Aunque afirmara cien veces, “Soy un ciudadano honorable,” ellos no le prestarían ninguna atención. Pero si el juez lo declara, honorable; y ellos se atrevieran a calificarlo de deshonroso, habría un poder para mantener su estatus en contra de quienes lo atacan. Por lo tanto, la propia declaración del hombre no puede obtenerle estatus legal. Puede imaginarse o asumir un estatus de virtud, pero no tiene ninguna estabilidad, no es ningún estatus.
Esto explica por qué, en nuestra propia tierra, el estatus legal de un hombre como ciudadano es determinado, no por él, sino únicamente por el rey, ya sea como soberano o como juez. El rey es juez, porque toda sentencia es pronunciada en su nombre; y, aunque al poder judicial no se le puede negar cierta autoridad independiente del ejecutivo, en toda condena es la magistratura del rey la que pronuncia sentencia. De ahí que el estatus de un hombre depende únicamente de la decisión del rey. Ahora bien, el rey ha decidido, de una vez y para siempre, que todo ciudadano que no haya sido condenado por un crimen es considerado honorable. No porque todos sean honorables, sino porque serán considerados como tales. De ahí que en tanto un hombre nunca haya sido sentenciado, pasa por honorable, aunque no lo sea. Y tan pronto es sentenciado, se le considera deshonroso, aunque sea perfectamente honorable. Y de esta forma su estatus es determinado por su rey; y en ese estatus es considerado no debido a lo que él es, sino por lo que su rey lo considera ser. Aun sin el poder judicial, es el rey quien determina el estado de un hombre en la sociedad, no debido a lo que él es, sino por lo que su rey lo considera ser.
El sexo de una persona no es determinado por su condición, sino por lo que el registrador de estadísticas vitales ha declarado en sus registros. Si por algún error una niña fuera registrada como niño, y por ello considerada como niño, entonces en el momento apropiado sería llamada a servir en la milicia, a no ser que el error fuera corregido, y fuera considerada como lo que ella es. Podría ser un suplantador y no el verdadero hijo del noble acaudalado, y estar registrado bajo su nombre. Y sin embargo, no hace ninguna diferencia de quién es el hijo en realidad, porque el Estado lo apoyará en todos sus derechos de herencia, pues pasa por el hijo del noble, y es considerado como su legítimo hijo.
Por lo tanto, es regla en la sociedad que el estatus de un hombre sea determinado, no por su condición real, ni por su propia declaración, sino por el soberano bajo el cual se encuentra. Y este soberano tiene el poder, por su decisión, de asignar a un hombre el estatus al cual, de acuerdo a su condición, pertenece; o de ponerlo en un estatus donde no pertenece, pero al cual se considera que pertenece.
Este es el caso aun en temas en que no se pueden cometer errores. Al momento de la muerte del rey y del embarazo de su viuda, se considera que existe un príncipe o una princesa, aun antes de que él o ella nazca. Y, en consecuencia, mientras el niño es aún un lactante, se le considera como dueño de grandes posesiones, aunque estas posesiones puedan perderse completamente antes que el niño sepa de ellas. Y así hay una cantidad de casos donde posición y condición, sin que haya culpa ni error, son totalmente diferentes; sencillamente porque es posible que un hombre esté en un estado dentro del cual aún no ha crecido.
Solamente el rey puede determinar su propio estatus; si le place aparecer mañana de incógnito, como un conde o un barón, será relevado de los habituales honores reales. Hemos elaborado más largamente este punto porque los Éticos y los Místicos tienen a nuestra pobre gente enconadamente fuera del hábito de considerar con este conteo de Dios. La palabra de la Escritura, “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia,” (Gen. 15:6 y Rom. 4:3) ya no se comprende; o se le hace referir al mérito de la fe, que es doctrina Arminia.
El Espíritu Santo a menudo habla de este ‘tener en cuenta’ de Dios: “Soy contado entre los que descienden al sepulcro” (Sal. 88:4); “Jehová contará al inscribir a los pueblos” (Sal. 87:6); “Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre” (Sal. 106:31).
También se dice de Jesús, que “fue contado con los inicuos” (Marcos 15:28); de Judas que “fue contado con los once”; de la incircuncisión que aleja de la ley, que “Será contado ante el por circuncisión”; de Abraham que “su fe le fue contada por justicia” (Rom. 4:3); de que “al que no obra, sino cree en Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia,” (Rom. 4:5); y a los hijos de la promesa que “son contados como descendientes” (Rom. 9:8).
Es este mismo ‘tener en cuenta’ el que parece tan incomprensible y problemático a los niños de esta época. No quieren saber nada de él. Y, tal como Roma en algún momento cortó el tendón del Evangelio al fusionar la justificación con la santificación, mezclando e igualando ambos, la gente ahora rehúsa escuchar otra cosa que no sea una justificación ética, que en realidad es simplemente una especie de santificación. Por ello el ‘tener en cuenta’ de Dios no significa nada. No es tenido en cuenta. No se le asigna ningún valor o importancia. La única pregunta es qué es un hombre. La medida del valor no es otra cosa que el valor de nuestra personalidad. Y a esto nos oponemos enfáticamente. Es una negación de la justificación en su totalidad; y tal negación es esencialmente un motín y una rebelión en contra de Dios, es sustraerse de la autoridad del soberano legal.
.-.-.-.-
Extracto del libro: “La Obra del Espíritu Santo”, de Abraham Kuyper